
Ignoro en qué estadio se encuentra o a qué especie pertenece Javier Rodríguez Marcos, redactor de Cultura del diario El País. No obstante, su condición, cualquiera que fuera en invierno de 2010, saltó por los aires el día en que su jefe lo envió a cubrir un terremoto. No un terremoto metafórico, tipo el turbulento relevo en la presidencia en la Academia del cine o la eterna trifulca entre mejicanos y mexicanos. No, su superior hablaba de un terremoto real. Concretamente, el que asoló Chile a finales de febrero de 2010, y que se saldó con la muerte de 525 personas y la desaparición de otras 25.
Unos días después de aquel suceso debía celebrarse en Valparaíso el V Congreso de la Lengua Española, que acabó suspendiéndose. Rodríguez Marcos confiaba en que, con la cancelación del evento, también se cancelaría su viaje, pues un tipo como él, inacostumbrado a la trinchera y el aspaviento a lo pérez-reverte, nada pintaba en uno de esos canónicos infiernos periodísticos. Lo que no previó, ya digo, es que uno de sus jefes le sugiriese (como tentando su gallardía, sus arrestos o su vocación) que, dado que ya tenía el viaje planeado y el billete pagado, cruzara el charco y contara a los lectores cuanto vieran sus ojos. El fruto, o acaso el sedimento, de esa vivencia es la monumental crónica Un torpe en un terremoto.
Cualquier estudiante de periodismo que se precie de serlo debiera acusar un directo en el mentón a las primeras de cambio. No en vano, y conforme a los hechos que presenta el autor (y tal vez aprendió a marchas forzadas), un periodista es, por encima de todo, un experto en generalidades; las más de las veces, el periodismo se ejerce sobre el alambre, a menudo flotando en la ignorancia. Como le oí decir a Lorenzo Gomis en cierta ocasión,
este oficio consiste en tratar de explicar a los hombres lo que les sucede a los hombres.
Así, es bastante probable que las crónicas superlativas emerjan de los mayores imprevistos, puesto que sólo el ignaro, por su naturaleza impresionable, logra refinar el lenguaje hasta el punto de que sus palabras hieran la sensibilidad del lector. En cierto modo, este mandamiento tiene bastante que ver con el eco de estas palabras de Arcadi Espada (que aguarda tumbado al final de la reseña, afectado, al parecer, de lumbalgia):
Hay cuestiones que sólo un adolescente puede relatar, asuntos que exigen una prosa vigorosa, cándida, casi culpable.
Parece llegado el momento de proclamar, tras el pertinente redoble de tambor, que Javier Rodríguez Marcos se plantó en el fin del mundo con una guía turística por todo bagaje.
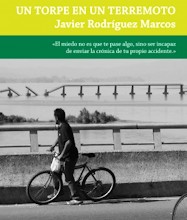 Tal afirmación sería verdad sólo en parte, es decir, sería mentira. Verán, los profesores de periodismo de las más conspicuas facultades del ramo declaran (el verbo es exacto) que, antes de ir a ningún lado, urge documentarse. Rodríguez Marcos, que ronda los 40, no tuvo necesidad de hacerlo porque ya venía documentado de casa. Sabía todo lo que un periodista de su edad debe saber acerca de Chile, empezando por las obras completas de Pablo Neruda. Por esa razón se compró una guía, uno de esos objetos que no sirve de nada cuando todo se ignora.
Tal afirmación sería verdad sólo en parte, es decir, sería mentira. Verán, los profesores de periodismo de las más conspicuas facultades del ramo declaran (el verbo es exacto) que, antes de ir a ningún lado, urge documentarse. Rodríguez Marcos, que ronda los 40, no tuvo necesidad de hacerlo porque ya venía documentado de casa. Sabía todo lo que un periodista de su edad debe saber acerca de Chile, empezando por las obras completas de Pablo Neruda. Por esa razón se compró una guía, uno de esos objetos que no sirve de nada cuando todo se ignora.
A medida que se zambulle en el relato chileno (o, más que en el relato, en el temor a no poder llevarlo a cabo, en el recodo moral desde el que va a dirigirse a sus lectores), Rodríguez Marcos va tomándole las medidas al país, una ceremonia barriosesámica por lo que tiene de mapa mudo. Valga una cata:
Chile es un país con tan sólo dos puntos cardinales. Norte y sur. ¿El este y el oeste dónde están? Cuatro mil trescientos kilómetros, decía la guía. Y lo del pisco. Un país con forma de hijo, leí en una novela. Un país flaco porque pasó muchos años "a régimen": salidas de humor negro.
Sin embargo, lo que se va abriendo paso entre los cascotes, las réplicas, el recuento de cadáveres y aun el humanísimo asombro con que Rodríguez Marcos retrata al poder (todo ello, comprimido en una peripecia que asemeja el reverso caótico del viaje alucinado de Chejov a Sajalin); lo que va haciéndose hueco en la obra, decía, es el relato del relato, los andamios teóricos que perfilan la narración y, sobre todo, los antimodelos que podrían arruinarla. A partir de ese instante, Un torpe en un terremoto escapa a su género y aun a su circunstancia para convertirse en un deslumbrante simposio sobre el arte del reportaje. Anima el viraje la evidencia de que ya no se puede escribir sin explicar cómo se escribe.
¿Truman Capote?
La información y la ficción son agua y aceite, porque la segunda no admite grados: o es o no es, no puede ser sólo un poco. De ahí que una gota de invención en un relato informativo sea tan venenosa como una gota de polonio en una taza de te.
¿José Martí?
La crónica del terremoto de Charleston es un clásico de la literatura de catástrofes, mete literalmente al lector en la historia, le hace ver, le hace oír, sólo tiene un problema: Martí no estaba en Charleston. [...] ¿Reporterismo en verso? ¿Por qué no? Puestos a aceptar que, como dicen los adictos a la novela histórica, la ficción llene los huecos que ha dejado el paso del tiempo en la realidad, no estaría de más dejarle unos metros a la poesía. [...] En cualquier caso, la honradez de la poesía no sirve para el periodismo por lo mismo que no se tutea a los ancianos o no se entra en ciertos sitios con calzado deportivo: por decoro.
¿Kapuscinski?
[Timothy Garton Ash] insiste en que, si bien no hay una frontera con alambrada y focos, sí existe una línea que un reportero no debe cruzar, aquella que traiciona el pacto no escrito con el lector por el que el periodista es un testigo fiable. "Al fin y al cabo, parte de la emoción de leer a un escritor como Kapuscinski nace de pensar que esas cosas han ocurrido", dice Garton Ash.
Otro de los autores al que también menciona Rodríguez Marcos es John Hersey, autor del seminal Hiroshima. De hecho, Un torpe... es una suerte de tributo antológico a las notas zombis de Hersey. En un tiempo en que Gay Talese desfila bajo palio, no puedo por menos que congratularme de que un periodista emule a su antítesis. Para empezar, y de paso ir acabando, por las presuntas enseñanzas que Talese supura en los salones de masaje a los que acude. "No hay tiempo", dice, "y el buen periodismo exige tiempo, mucho tiempo". Es falso, naturalmente. Si el periodismo es periodismo es precisamente por las dotes o el disimulo con que uno logra esquivar la ausencia de tiempo. Por lo demás, el terremoto del que se ocupa Rodríguez Marcos, acaecido el 27 de febrero de 2010, duró dos minutos y medio.
Es probable que haya alguien en la platea que lleve un rato preguntándose para qué sirve Neruda en un terremoto. En la página 123 encontrará la respuesta; también yo he de lidiar con grandes, ominosas ausencias.
Y pese a todo convengo, con Peter Falk, en que siempre hay "una cosa más". La verdadera e inexplicable proeza de Rodríguez Marcos no es haber esquivado el tiempo, sino a Arcadi Espada, cuya obra, cabalmente antologada, no es sino la de un miope en un terremoto. En esta ocasión, no obstante, quien ha pecado de miope es Rodríguez Marcos.
JORGE RODRÍGUEZ MARCOS: UN TORPE EN UN TERREMOTO. Debate (Barcelona), 2011, 158 páginas.
