
La mujer, que no se queje, pues si le preguntara: "¿Por qué no eres duque? Si tú fueras duque, yo sería duquesa", el marido le contestaría: "Si mi padre hubiera sido duque, no me habría casado contigo, tan villana como yo, sino con una linda duquesita. ¿Por qué no conseguiste mejores padres?".
La cosa ya no pinta del mismo modo bajo el capitalismo. La posición de cada uno depende de su respectiva aportación. Quien no alcanza lo ambicionado, dejando pasar oportunidades, sabe que sus semejantes le juzgaron y postergaron. Ahora sí, cuando su esposa le reprocha: "¿Por qué no ganas más que ochenta dólares a la semana? Si fueras tan hábil como tu antiguo amigo Pablo, serías encargado y viviríamos mejor", se percata de la propia humillante inferioridad.
La tan comentada dureza inhumana del capitalismo estriba precisamente en eso, en que se trata a cada uno según su contribución al bienestar de sus semejantes. El grito marxista "A cada uno según sus merecimientos" se cumple rigurosamente en el mercado, donde no se admiten excusas ni personales lamentaciones. Advierte cada cual que fracasó donde triunfaron otros, quienes, por el contrario, en gran número, arrancaron del mismo punto de donde el interesado partió. Y, lo que es peor, tales realidades constan a los demás. En la mirada familiar lee el tácito reproche: "¿Por qué no fuiste mejor?". La gente admira a quien triunfa, contemplando al fracasado con menosprecio y pena.
Se le critica al capitalismo, precisamente, por otorgar a todos la oportunidad de alcanzar las posiciones más envidiables, posiciones que, naturalmente, sólo pocos alcanzarán. Lo que en la vida consigamos nunca será más que una mínima fracción de lo originariamente ambicionado.
Tratamos con gentes que lograron lo que nosotros no pudimos alcanzar. Hay quienes nos aventajaron y frente a ellos alimentamos subconscientes complejos de inferioridad. Tal sucede al vagabundo que mira al trabajador estable; al obrero ante el capataz; al empleado frente al director; al director para con el presidente; a quien tiene trescientos mil dólares cuando contempla al millonario. La confianza en sí mismo, el equilibrio moral, se quebranta al ver pasar a otros de mayor habilidad y superior capacidad para satisfacer los deseos de los demás. La propia ineficacia queda de manifiesto.
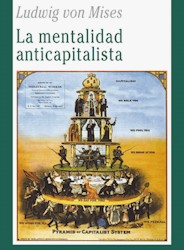 Justus Moser inicia la larga serie de autores alemanes opuestos a las ideas occidentales de la Ilustración, del racionalismo, del utilitarismo y del laissez faire. Irritábanle los nuevos modos de pensar que hacían depender los ascensos, en la milicia y en la administración pública, del mérito, de la capacidad, haciendo caso omiso de la cuna y el linaje, de la edad biológica y de los años de servicio. La vida –decía Moser– sería insoportable en una sociedad donde todo dependiera exclusivamente de la valía individual. Somos proclives a sobreestimar nuestra capacidad y nuestros merecimientos; de ahí que, cuando la posición social viene condicionada por factores ajenos, quienes ocupan lugares inferiores toleran la situación –las cosas son así– conservando intacta la dignidad y la propia estima, convencidos de que valen tanto o más que los otros. En cambio, el planteamiento varía si sólo decide el mérito personal; el fracasado se siente humillado; rezuma odio y animosidad contra quienes le superan.
Justus Moser inicia la larga serie de autores alemanes opuestos a las ideas occidentales de la Ilustración, del racionalismo, del utilitarismo y del laissez faire. Irritábanle los nuevos modos de pensar que hacían depender los ascensos, en la milicia y en la administración pública, del mérito, de la capacidad, haciendo caso omiso de la cuna y el linaje, de la edad biológica y de los años de servicio. La vida –decía Moser– sería insoportable en una sociedad donde todo dependiera exclusivamente de la valía individual. Somos proclives a sobreestimar nuestra capacidad y nuestros merecimientos; de ahí que, cuando la posición social viene condicionada por factores ajenos, quienes ocupan lugares inferiores toleran la situación –las cosas son así– conservando intacta la dignidad y la propia estima, convencidos de que valen tanto o más que los otros. En cambio, el planteamiento varía si sólo decide el mérito personal; el fracasado se siente humillado; rezuma odio y animosidad contra quienes le superan.
Pues bien, esa sociedad en la que el mérito y la propia ejecutoria determinan el éxito o el hundimiento es la que el capitalismo, apelando al funcionamiento del mercado y de los precios, extendió por donde pudo.
Moser, coincidamos o no con sus ideas, no era, desde luego, tonto; predijo las reacciones psicológicas que el nuevo sistema iba a desencadenar; adivinó la revuelta de quienes, puestos a prueba, flaquearían.
Y, efectivamente, tales personas, para consolarse y recuperar la confianza propia, buscan siempre un chivo expiatorio. El fracaso –piensan– no les es imputable; son ellos tan brillantes, eficientes y diligentes como quienes les eclipsan. Es el orden social dominante la causa de su desgracia; no premia a los mejores; galardona, en cambio, a los malvados carentes de escrúpulos, a los estafadores, a los explotadores, a los "individualistas sin entrañas". La honradez propia perdió al interesado; era él demasiado honesto; no quería recurrir a las bajas tretas con que los otros se encumbraron. Bajo el capitalismo, hay que optar entre la pobreza honrada o la turbia riqueza; él prefirió la primera. Esa ansiosa búsqueda de una víctima propiciatoria es la reacción propia de quienes viven bajo un orden social que premia a cada uno con arreglo a su propio merecimiento, es decir, según haya podido contribuir al bienestar ajeno. Quien no ve sus ambiciones plenamente satisfechas se convierte, bajo tal orden social, en rebelde resentido. Los zafios se lanzan por la vía de la calumnia y la difamación; los más hábiles, en cambio, procuran enmascarar el odio tras filosóficas lucubraciones anticapitalistas. Lo que, en definitiva, desean tanto aquéllos como éstos es ahogar la denunciadora voz interior; la íntima conciencia de la falsedad de la propia crítica alimenta su fanatismo anticapitalista.
Tal frustración (...) surge bajo cualquier orden social basado en la igualdad de todos ante la ley. Sin embargo, ésta es sólo indirectamente culpable del resentimiento, pues tal igualdad lo único que hace es poner de manifiesto la innata desigualdad de los mortales en lo que se refiere al respectivo vigor físico e intelectual, fuerza de voluntad y capacidad de trabajo. Resalta, eso sí, despiadadamente el abismo existente entre lo que realmente realiza cada uno y la valoración que el propio sujeto concede a su comportamiento. Sueña despierto quien exagera la propia valía, gustando de refugiarse en un soñado mundo "mejor" en el que cada uno sería recompensado con arreglo a su "verdadero" mérito.
NOTA: Este texto forma parte de LA MENTALIDAD CAPITALISTA, de LUDWIG VON MISES, que Unión Editorial acaba de reeditar.