
Mario Vargas Llosa no es un genio, pero los ha leído a todos y los ha destilado a todos en su propia escritura. A ver: ¿no era eso lo que hacían los genios clásicos? Citar, reciclar, recrear permanentemente la tradición. El arte como una transcripción artesana en la que, de pronto, se interpola una variación personal. El clave bien temperado de J. S. Bach naciendo de un tratado de afinación. El taller de Guirlandaio alumbrando la escuela florentina a base de morosas e incesantes repeticiones.
El señor Vargas se ha entregado al oficio a tiempo completo, con disciplina espartana y clarividencia lectora. Su ensayo sobre Juan Carlos Onetti, por ejemplo, es probablemente la mejor inmersión en el genio (éste sí, radical y excéntrico) del autor de Juntacadáveres. Resulta difícil imaginar dos mundos más lejanos uno de otro, y sin embargo El viaje a la ficción (2008) es, al mismo tiempo, una lúcida guía para leer a Onetti y una declaración programática del propio Vargas ante el viejo oficio de "inventar historias y contarlas a otros", que para él, al igual que para los existencialistas franceses, es siempre "una manera discreta, en apariencia inofensiva, de insubordinarse contra la realidad". Desde su debut con La ciudad y los perros (1963), las novelas de Mario Vargas Llosa han recreado una y otra vez el ideal de la ficción como "sucedáneo de la realidad real": un ensanchamiento del mundo que nos entretiene y distrae, por unas horas, de la molienda de los trabajos y los días, pero también algo más subversivo: liberación de la vida dada y creación de la vida deseada. Algo radicalmente liberador tuvo que ver en las ficciones el joven Vargas interno en el Colegio Militar Leoncio Prado de Lima a principios de los 50, para haberlas leído e inventado con una fruición metódica y determinista durante 47 años.
Sus novelas suelen ser composiciones límpidas y clásicas en las que el mensaje didáctico, el retrato moral o la crítica social se perciben con claridad a través de estructuras complejas, concienzudas, propias de un maestro que domina y sabe seleccionar los recursos del arte de contar historias porque los ha asimilado mediante una lectura sistemática de los mejores maestros de la tradición. Hablamos, en el caso de Mario Vargas Llosa, de un crisol de tradiciones que han ido sedimentando en su lenguaje y sus temas: criollistas como Rómulo Gallegos, José Eustasio Rivera o José María Arguedas; renovadores como Borges, Arlt o Rulfo; indigenistas como Miguel Ángel Asturias; mágicos como Carpentier o Gabriel García Márquez, su amigo y mentor en los años de Barcelona (principios de los 70); pero también franceses, sobre todo Flaubert y Zola; rusos, sobre todo Dostoievski y Tolstoi; o norteamericanos, principalmente Faulkner.
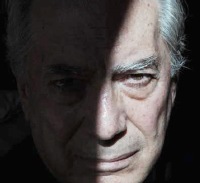 En el caso de Mario Vargas Llosa, es imposible distinguir el inventor de ficciones del lector de ficciones. Algunas de sus mejores obras son de crítica literaria. Se trata de ensayos de un lector perspicaz, estudioso y apasionado. Estoy pensando, claro, en Historia de un deicidio (1971), un clásico sobre el universo de García Márquez; en La orgía perpetua (1975), sobre Flaubert; en sus ensayos sobre Camus y Sartre o en el ya citado El viaje a la ficción. Lee en todas direcciones y de todas las épocas. Lee a sus coetáneos y a sus abuelos. Y todo lo que lee acaba impregnando su escritura.
En el caso de Mario Vargas Llosa, es imposible distinguir el inventor de ficciones del lector de ficciones. Algunas de sus mejores obras son de crítica literaria. Se trata de ensayos de un lector perspicaz, estudioso y apasionado. Estoy pensando, claro, en Historia de un deicidio (1971), un clásico sobre el universo de García Márquez; en La orgía perpetua (1975), sobre Flaubert; en sus ensayos sobre Camus y Sartre o en el ya citado El viaje a la ficción. Lee en todas direcciones y de todas las épocas. Lee a sus coetáneos y a sus abuelos. Y todo lo que lee acaba impregnando su escritura.
Son célebres los programas de relecturas, monográficamente dedicadas a un autor, que sigue Mario Vargas Llosa. Hace años me quedé maravillado al leerle la confesión de que acababa de concluir la relectura, de pe a pa, de toda la obra de Ortega y Gasset. Y en alguna ocasión se ha contado que acude cada día, con puntualidad kantiana, a la Biblioteca Británica de Londres para leer todo, absolutamente todo, lo que se ha publicado sobre el tema en que esté trabajando en ese momento. Otro impacto que recibí fue leer, hace ya bastante tiempo, una entrada de un dietario suyo en el que programaba los libros que escribiría en los cinco años siguientes.
Si es cierto que el carácter se forma en la infancia, las memorias del señor Vargas (El pez en el agua, 1993) aportan algunas revelaciones al respecto. Se trata de otra obra maestra de la estructura narrativa, con capítulos alternantes entre su fallida pugna por la Presidencia del Perú (1990) y los años de su infancia en Arequipa, Cochabamba y Lima. Los planes del joven Vargas parece ser que apuntaban a la investigación y la docencia de la literatura, pero fueron la agente Carmen Balcells y el editor Carlos Barral quienes le convencieron para que se dedicara a escribir historias a tiempo completo y le financiaron su primer afincamiento en Barcelona, en la Barcelona de 1970, por la que pasaban algunos de los autores más descollantes de lo que se llamaría "la generación del boom": José Donoso, Gabriel García Márquez, Jorge Edwards... Seguro que ha sido una de las inversiones más rentables de la famosa agente y el llorado fundador de Seix Barral. Para el placer y el saber literarios, no hay la menor duda de que ha sido la mejor apuesta, y algo de este Nobel, al fin concedido después de tanto anunciarlo, debe reconocer también a aquellos descubridores.
Con Mario Vargas Llosa, la literatura hispanoamericana gana su sexto Nobel, después de los concedidos a Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral y Octavio Paz. Para la generación del boom, es el segundo. Tenemos un gran idioma al que la política secesionista interior veta de la forma más mezquina. Por otra parte, siempre ha sido más o menos así. En las épocas de mayor atraso político y económico, nos ha salvado el idioma.
Tal vez Mario Vargas Llosa no haya tenido una vida de excesos como la de Edgar Allan Poe; seguro que no ha sido el genio romántico en el que mucha gente piensa cuando se imagina la vida de un escritor. Pero una cosa es segura: ha leído a Poe, y a todos los maestros y discípulos de Poe, y los ha continuado con fidelidad y calculado cambio, en la tradición mayor de los grandes contadores de historias.