
Industria. Una palabra que sólo he oído últimamente como parte de la absurda fórmula industria turística, como si los servicios pudieran ser industria.
Hasta los primeros ochenta, la idea del desarrollo industrial español fue casi un lugar común. Estábamos orgullosos de todo aquello que ilustrara ese desarrollo, desde el Seat 600 hasta los camiones Pegaso, pasando por los barcos construidos en nuestros grandes astilleros. Entre las muchas cosas que trajeron el felipismo y la entrada de España en Europa como país fundamentalmente agrícola estuvo la llamada reconversión industrial, que no fue tal, sino una liquidación sistemática de empresas que iban de la minería del carbón a los altos hornos; empresas que cerraban, generando desempleo, y no eran sustituidas. Minería, astilleros, siderurgia...
España no tiene un pasado industrial comparable al de otros países europeos. La revolución industrial nos llegó con un siglo de retraso y sólo se manifestó en su real esplendor en el País Vasco y en Cataluña. Sevilla, que no Andalucía en su conjunto, Cantabria y Asturias tuvieron su momento, pero no fueron polos de desarrollo. En el Levante, los altos hornos de Sagunto fueron un fenómeno singular.
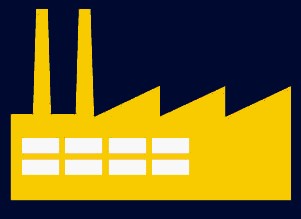 En el siglo XVI, España era lo que fue durante los siglos siguientes: un país exportador de materias primas, como bien expusieron en su momento Carande, Larraz, Klein y otros estudiosos de la historia de la ganadería española. No podía ser de otro modo: los ochocientos años de la Reconquista hicieron que la cría de ganado trashumante se impusiera a los cultivos estables, que no podían mantenerse con una frontera en constante movimiento. Se enviaba la lana de Castilla a los telares de Flandes y el mercurio de Almadén al Potosí, para hacer estallar las vetas de plata. Los metales preciosos del Nuevo Mundo pasaban por Sevilla en directo camino hacia la ruina que representaban las guerras de los Austrias, primero, y de los Borbones, después, hasta que a finales del XVIII se acabó el imperio. Cuando decimos que la cabeza de ese imperio era un país exportador de materias primas estamos diciendo que era lo que hoy llamaríamos un país subdesarrollado. Una metrópolis que era, a la vez, periferia.
En el siglo XVI, España era lo que fue durante los siglos siguientes: un país exportador de materias primas, como bien expusieron en su momento Carande, Larraz, Klein y otros estudiosos de la historia de la ganadería española. No podía ser de otro modo: los ochocientos años de la Reconquista hicieron que la cría de ganado trashumante se impusiera a los cultivos estables, que no podían mantenerse con una frontera en constante movimiento. Se enviaba la lana de Castilla a los telares de Flandes y el mercurio de Almadén al Potosí, para hacer estallar las vetas de plata. Los metales preciosos del Nuevo Mundo pasaban por Sevilla en directo camino hacia la ruina que representaban las guerras de los Austrias, primero, y de los Borbones, después, hasta que a finales del XVIII se acabó el imperio. Cuando decimos que la cabeza de ese imperio era un país exportador de materias primas estamos diciendo que era lo que hoy llamaríamos un país subdesarrollado. Una metrópolis que era, a la vez, periferia.
Carecemos de pedigrí industrial, no se puede negar, pero habíamos cogido el tranquillo en la segunda mitad del XIX y el impulso había durado más de un siglo. Como fuere, nuestros hermanos europeos preferían vernos como país periférico. Felipe González cumplió a rajatabla todos los deberes que le habían puesto los alemanes como condición para armarle el trayecto Sevilla-Suresnes-Moncloa. No se le puede negar el ser agradecido, al menos con ellos.
Ahora tenemos un Ministerio de Industria, que, por otra parte, ocupa uno de los hombres mejor preparados del gobierno Rajoy, José Manuel Soria. El anterior gobierno tenía una cosa que se llamaba Plan de Reindustrialización, nombre que implica el reconocimiento de que el país había sido desindustrializado y, por lo tanto, pasado a segundo plano en el estatuto europeo. No sé qué piensa hacer Soria en los próximos meses, pero espero de él grandes anuncios, porque puede –es ésta una ocasión extraordinaria, en la que cabe hacer de todo sin que nadie proteste demasiado, salvo los sindicalistas y Albert Ordóñez–, porque sabe y porque ya es imprescindible que alguien haga algo. Porque si no, se arregle lo que se arregle, con el ladrillo hundido por unos años y el turismo como única fuente de recursos, el país no aguantará el tirón. No se puede vivir de los servicios.
Parece asombroso que, en momentos en que tanto se habla, nadie mencione la necesidad de generar bienes. Y nadie diga que Italia no es Grecia porque, a pesar de todo, es un país industrializado. El "a pesar de todo" significa "a pesar de las renuncias impuestas por el eje francoalemán a Italia a cambio de su presencia en el euro".