
Sin embargo, algunos amigos me han pedido que ofrezca una respuesta rápida y manejable a este popular vídeo de Youtube titulado Muerte y resurrección de Keynes, así que me pongo con ello.
Pese a que cualquiera que haya leído, y entendido, La teoría general de Keynes será consciente de que el catedrático Julián Pavón simplifica y en algún punto retuerce las ideas keynesianas, he de reconocer que, grosso modo, para exponerlo en poco más de 10 minutos, el documento constituye un resumen lo suficientemente aceptable.
Básicamente, Pavón sintetiza la doctrina keynesiana en la sencilla ecuación de la demanda agregada:
Demanda = Consumo + Inversión + Gasto Público + Exportaciones.
Esta demanda agregada es la que, de acuerdo con Keynes, determina las dos variables fundamentales de la economía: el nivel de empleo y la inflación. Si la demanda agregada es inferior a la oferta agregada, habrá desempleo; si en cambio la desborda, habrá inflación.
Por eso el Estado, enfriando o recalentando cada uno de los componentes de la demanda agregada, desempeña un papel esencial a la hora de gestionar la economía. Si la demanda agregada es insuficiente, el Gobierno puede reducir impuestos para estimular el consumo, minorar los tipos de interés a través del banco central para impulsar la inversión, incrementar el gasto público o devaluar el tipo de cambio para fomentar las exportaciones.
Hasta aquí, a grandes rasgos, el planteamiento keynesiano. Críticas las hay muchísimas (en especial cuando descendemos a los razonamientos concretos que efectúa Keynes para sustentar su revolucionario punto de vista), pero intentaré limitarme a lo esencial y no andarme por las ramas.
Y lo esencial es que, cuando despojamos al inglés de toda su pomposa retórica, lo que nos queda es lo siguiente: las crisis se deben a que la gente deja de gastar, por consiguiente la misión de la política económica es estabilizar el nivel de gasto; si el gasto es insuficiente como para absorber toda la producción a los precios actuales, entonces se cerrarán empresas y se despedirá a trabajadores; si el gasto es superior al necesario para absorber toda la producción, se generará inflación.
En otras palabras, si no queremos que quiebren empresas y aumente el paro, alguien tendrá que comerse sus productos. Si los consumidores o los inversores no están dispuestos a hacerlo, entonces habrá que incentivarlos a que las compren con menos impuestos y unos tipos de interés artificialmente más bajos; si pese a ello tampoco las adquieren, entonces habrá que ofrecérselas a los extranjeros a precios de saldo –que no otra cosa implica devaluar el tipo de cambio–; y si ni siquiera así se venden, entonces deberá ser el Gobierno el que, merced a su poder coactivo para recaudar impuestos y gastarlos como guste, deberá quedárselas.
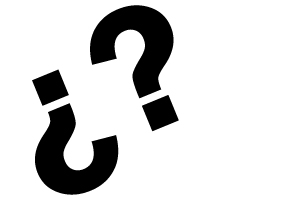 Dejando al margen las distorsiones que ciertas políticas puedan generar (muy en especial, la rebaja artificial de los tipos de interés), la cuestión clave sigue siendo: ¿y por qué los consumidores y los inversores, de un modo u otro –con impuestos o con la dilución del valor de sus divisas–, tienen que acabar pagando por una producción que no quieren? Pues únicamente porque se ha fijado como objetivo social que el desempleo no aumente. El problema es que por esta vía disolvemos la economía y la división del trabajo: si una parte ineficiente de la población fabrica unos bienes que la otra parte más eficiente no desea, forzar a que los segundos entreguen sus valiosas mercancías a cambio de las de los primeros equivale obligarles a realizar un intercambio no beneficioso.
Dejando al margen las distorsiones que ciertas políticas puedan generar (muy en especial, la rebaja artificial de los tipos de interés), la cuestión clave sigue siendo: ¿y por qué los consumidores y los inversores, de un modo u otro –con impuestos o con la dilución del valor de sus divisas–, tienen que acabar pagando por una producción que no quieren? Pues únicamente porque se ha fijado como objetivo social que el desempleo no aumente. El problema es que por esta vía disolvemos la economía y la división del trabajo: si una parte ineficiente de la población fabrica unos bienes que la otra parte más eficiente no desea, forzar a que los segundos entreguen sus valiosas mercancías a cambio de las de los primeros equivale obligarles a realizar un intercambio no beneficioso.
Imagínese que le obligaran a comprar la comida que no quiere comer, los libros que no quiere leer, la ropa que no quiere vestir, los muebles que no caben en su casa o los videojuegos que no le interesan. ¿Qué sentido tendría que usted fuera todos los días a trabajar, si no puede adquirir aquello que le gusta y rechazar aquello que no le gusta? Realmente ninguno.
De hecho, ¿no sería acaso más lógico que se procediera a la readaptación y al reajuste de aquellos productores que no han fabricado lo que los consumidores e inversores nacionales o extranjeros desean para que sí lo hagan? Sí, diría Keynes, siempre que la demanda global no caiga. Es decir, Keynes admite que, si se han producido muchas zapatillas y muy pocos ordenadores, los consumidores reduzcan su consumo de lo primero y aumenten el de lo segundo. De ese modo, los trabajadores que producían zapatillas Nike se irán a fabricar Ipads y el desempleo no aumentará. Mas ¿qué sucede si los agentes no es que prefieran consumir el bien A al bien B, sino que prefieren no consumir nada?
En tal caso el consumo caerá, por lo que sería de esperar que la inversión aumentara concomitantemente. Sin embargo, por necesidad las decisiones de inversión se basan en estimaciones más o menos inciertas sobre el futuro; eso significa que, en ciertas condiciones, los agentes puedan preferir no consumir y no invertir en nada hasta que se clarifiquen las circunstancias; esto es, pueden preferir quedarse líquidos atesorando el dinero que ganan.
Y esto, ah amigo, es lo que Keynes no puede tolerar: si la suma Consumo + Inversión cae, entonces habrá que buscar alguna salida a esa producción que nadie desea comprar: ora adquisiciones coactivas por parte del Estado (gasto público), ora su venta rebajada al extranjero (devaluaciones). Pero ¿por qué simplemente los empresarios que no pueden vender su mercancía –sean bienes de consumo o bienes de inversión– no la bajan lo suficiente el precio como para estimular a que algún agente desatesore el dinero?
Pues básicamente porque a esos precios rebajados, dice Keynes, no será rentable producirla. Entonces, ¿por qué debemos fabricar unos bienes que nadie desea adquirir a los precios que harían rentable su comercialización? Según Keynes, tenemos la obligación de adquirirlos para no destruir empleo. Sin embargo, el empleo puede mantenerse no sólo obligando a una parte de la sociedad a abonar unos precios que considera demasiado altos en relación con el valor de la mercancía, también reduciendo los salarios para que producir esa mercancía siga siendo rentable aun a precios rebajados.
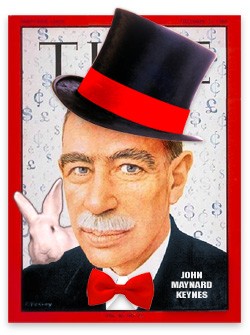 Pero, de nuevo, aquí Keynes nos espetará que si reducimos los salarios lo más probable es que la demanda agregada vuelva a caer, por el menor consumo y probablemente también por una menor inversión, debido a la incertidumbre derivada de la conflictividad laboral.
Pero, de nuevo, aquí Keynes nos espetará que si reducimos los salarios lo más probable es que la demanda agregada vuelva a caer, por el menor consumo y probablemente también por una menor inversión, debido a la incertidumbre derivada de la conflictividad laboral.
Por supuesto, si no queda otro remedio que reducir los precios y los salarios de una línea productiva para lograr rentabilizarla –es decir, para lograr que los consumidores o los inversores compren sus productos y, a su vez, puedan cubrirse sus costes–, el valor de nuestra producción (el PIB) será menor que si esos precios y salarios no se hubieran reducido. Por ejemplo, si todos siguiéramos comprando viviendas a precios de burbuja, el PIB de España sería notablemente mayor que el PIB de ahora, cuando nos negamos a adquirirlas a menos que se rebajen sus precios un 30%. El error está en pensar que si el Gobierno nos fuerza de un modo u otro a comprar esa mercancía averiada a precios inflados, la sociedad se vuelve más rica. No, una vez los consumidores o los inversores dejan de valorar lo suficiente una mercancía como para adquirirla a los precios vigentes, su utilidad irremediablemente ha caído, por mucho que luego, a punta de pistola, el Estado les fuerce a comprarla. De hecho, si se les fuerza a comprarla, no sólo no mejorarán sino que empeorarán... aun cuando el PIB suba.
Es más, incluso en el extremo caso de que las rebajas salariales (y de otros costes de factores productivos, claro) fueran tan intensas que llevaran a los trabajadores a preferir quedarse en casa antes que acudir diariamente a las fábricas, la mejor decisión que como economía podríamos adoptar sería reducir nuestra producción total. Es decir, si la gente se niega a gastar su dinero por la intensa incertidumbre, lo lógico es que durante un tiempo relajemos nuestro fervor gastador y productor. ¿O es que acaso si tuviéramos el temor de que a lo largo del próximo año puede acaecer un destructor terremoto sería inteligente que nos pusiéramos a construir desde ya un rascacielos?
No, en tiempos de tribulación no conviene hacer mudanzas. Nadie niega que la incertidumbre pueda ser paralizante y que a priori tienda a reducir nuestra riqueza futura, lo que negamos es que sea sensato ignorar codiciosa, avariciosa y muy arriesgadamente los nubarrones que justifican esa incertidumbre y ponernos a producir como si hiciera un sol de justicia. ¿O acaso, por ejemplo, en España no nos habría venido mejor que los inversores hubiesen tenido un poco más de miedo a que los precios de las viviendas no fueran a subir hasta el infinito y hubiesen contenido su gasto? Lo que restringe nuestra producción futura no es el atesoramiento (el no gasto), éste es sólo un síntoma de la incertidumbre; y, de hecho, la incertidumbre es sólo un síntoma de un problema más profundo: como consumidores, inversores y empresarios no sabemos qué vamos a querer producir ahora y en el futuro, de modo que tenemos que tomarnos un tiempo para repensárnoslo (tiempo durante el que minoraremos nuestro gasto y atesoraremos el dinero).
¿Y ante esto se puede hacer algo? O, mejor dicho, ¿se debe hacer algo? No, a menos que queramos despilfarrar en estos momentos unos recursos que son escasos y que podríamos necesitar en el futuro para hacer frente a la materialización de esa incertidumbre actual. El problema de los keynesianos es que nunca reconocerán que el Estado tampoco sabe en esos momentos qué debe ser producido de cara al futuro. De ahí que su respuesta nos suene tan salvaje: hay que mantener estable el gasto aun a costa de producir lo que sea. ¿Qué sensatez económica hay detrás de esto? Ninguna: pura antieconomía, por mucho que henchidamente nos digan que tenemos que aumentar el consumo, la inversión o el gasto público (todo siempre en términos agregados, claro, no sea que se mojen demasiado al descender a la realidad). Cabría preguntarles: "Sí, ¿pero en qué? ¿Y a pesar de la incertidumbre? Ah, que no lo sabe... Nosotros tampoco, así que déjenos un tiempo para pensarlo, aun a costa de una menor actividad económica a corto plazo".
En definitiva, nada hay en las economías de libre mercado que impida que la demanda de consumidores e inversores case con la oferta de los productores. Es obvio que se trata de un proceso complejo, no exento de desajustes microeconómicos, pero éstos deberán solventarse con reestructuraciones empresariales y no mediante unas compras forzosas por parte del Estado que sólo apuntalan a los empresarios que no sirven a consumidores e inversores. A diferencia de lo que creía Keynes, no existe imposibilidad macroeconómica alguna que requiera la intervención estatal en el gasto para cuadrar demanda con oferta. Solamente se trata de aceptar que cuando los consumidores y los inversores prefieren no gastar... es que prefieren no gastar, y que, por tanto, no se produzca aquello en lo que no quieren gastar. A eso se reduce todo el pensamiento keynesiano.
