
Rothbard lo llamó la teoría whig del desarrollo científico; la idea de que cada generación humana incorpora lo mejor de la anterior, purgando todos sus defectos, como si no hubiese sesgos y errores que se acumulan y lastran el progreso.
Probablemente habrá pocos ejemplos más flagrantes de la falsedad de esta teoría que el inmerecido prestigio del que siguen gozando los controles de precios. Si hay alguna política de la que sepamos con certeza que destruye la división del trabajo, cercena las libertades y, en última instancia, nos aboca a un control castrense de las relaciones económicas y sociales, ésa es la de fijar los precios administrativamente. Y sin embargo los políticos de medio mundo continúan defendiéndola y aplicándola. Veamos dos ejemplos recientes.
Sin querer entrar en el fondo de la cuestión de la subida de los precios de las materias primas –si obedece a un aumento de la demanda o si también tiene un componente especulativo y monetario–, lo que está claro es que la solución al encarecimiento de las commodities no pasa, ni mucho menos, por el establecimiento de precios máximos. Aun así, Nicolás Sarkozy defendió ante el G-20 la necesidad de regular los mercados para impedir las escaladas de precios:
Si no hacemos nada por regular la volatilidad de las materias primas, corremos el riesgo de que se produzcan altercados en los países pobres y de dañar el crecimiento económico global.
Bueno, ya lo decía Mises: si ellos siguen repitiendo sus mentiras, nosotros tendremos que seguir repitiendo la verdad. Los precios máximos se implantan, supuestamente, para lograr que un producto que se ha vuelto temporalmente más escaso de lo normal se encuentre al alcance de todo el mundo, incluyendo los menos pudientes. El problema es que el resultado es justo el opuesto: los precios máximos generan un desabastecimiento generalizado de los bienes afectados que, si se mantienen aquellos en el tiempo, termina por convertirse en estructural.
A corto plazo, colocar el precio de un bien por debajo de aquel al que se habría vendido en un mercado libre incrementa su demanda y reduce su oferta. Hay muchos más consumidores interesados en adquirirlo que oferentes en venderlo; y entre los consumidores incluimos a los importadores, lo que previsiblemente llevará a una restricción del comercio internacional o al establecimiento de cuotas a la exportación. Peores son, con todo, los efectos a largo plazo: las reducciones impuestas de precios reducen artificialmente la rentabilidad de la producción y comercialización de los bienes en cuestión; los empresarios encargados de fabricarlos abandonarán los sectores implicados, por cuanto su rentabilidad se verá artificialmente reducida, y se instalarán en otros donde no haya controles, lo cual agravará los problemas de escasez y carestía de los productos protegidos.
Al final, al gobierno no le quedará otro remedio que controlar la distribución de los factores productivos, fijando los precios y las rentabilidades extraordinarias en otros sectores –tanto internos como externos– o subvencionando a los productores que padecen los controles de precios para compensar su merma de beneficios, y racionar la distribución de los productos mediante la imposición de cartillas de racionamiento. De este modo, el mecanismo del mercado para la asignación de los recursos será completamente suplantado por el mecanismo político: puro socialismo. Los bienes de consumo ya no se concebirán para quienes más los valoren –pues los políticos los distribuirán con independencia de su utilidad marginal para cada persona, lo que podría derivar en situaciones en las que, por ejemplo, el trigo se emplee para alimentar a los cerdos al tiempo que la gente se muere de hambre– y los factores productivos ya no tendrán por objetivo incrementar la producción de los bienes más urgentemente demandados, sino la de aquellos que los políticos –desde su absoluta ignorancia centralista– consideren preferentes.
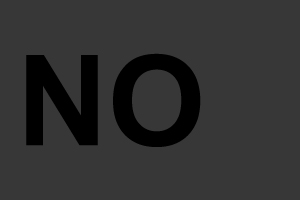 Con los controles de precios no sólo no se resuelve la escasez de unos bienes determinados, sino que –a menos que nos conformemos con una carestía estructural e insuperable– se distorsiona la producción de todos los demás. Por consiguiente, imponer precios máximos a las materias primas agrícolas e industriales sólo sirve para desincentivar su producción y acentuar su carestía, lo que dificulta aún más el acceso a las mismas por parte de aquellos a los que los gobernantes, presuntamente, quieren ayudar.
Con los controles de precios no sólo no se resuelve la escasez de unos bienes determinados, sino que –a menos que nos conformemos con una carestía estructural e insuperable– se distorsiona la producción de todos los demás. Por consiguiente, imponer precios máximos a las materias primas agrícolas e industriales sólo sirve para desincentivar su producción y acentuar su carestía, lo que dificulta aún más el acceso a las mismas por parte de aquellos a los que los gobernantes, presuntamente, quieren ayudar.
Pero no se crean que sólo de precios máximos viven nuestros políticos. También les gusta fijar los mínimos. No se trata únicamente de que los salarios mínimos estén a la orden del día en todas las economías occidentales, es que en la mayoría de ellas los sindicatos, a través de los fascistoides convenios colectivos, los empujan al alza en cada sector y en cada categoría profesional. En España, las centrales sindicales ni siquiera aceptan la reciente propuesta de Ángela Merkel de que liguemos nuestros salarios no a la evolución del IPC, sino a la de la productividad.
El producto de los precios mínimos es justo el contrario que el de los precios máximos: la sobreabundancia de la mercancía ofrecida; hay más gente que quiere vender que gente que quiere comprar. Dicho de otra manera: como los precios se sitúan por encima de la utilidad marginal de los agentes, los productores eficientes no pueden desplazar a los ineficientes a base de reducir sus márgenes de ganancia bajando los precios, de modo que se acumulan excesos invendibles y es imposible discriminar qué productor debe dejar de producir.
El proceso es, por consiguiente, justo el contrario del que vimos con los precios máximos: los oferentes ineficientes no liberan sus factores productivos para que se dirijan a otras líneas donde sean más valorados. De hecho, si se llega a aplicar una política de precios garantizados –de modo que el Estado adquiera todas las mercancías al precio mínimo establecido–, la producción puede incluso aumentar, captando recursos del resto de la economía y cortocircuitando la elaboración de otros bienes y servicios más necesarios.
El caso del paro es evidente: los precios/salarios mínimos fijados por los sindicatos por encima de la productividad marginal de muchos trabajadores impiden que los empresarios los contraten. Si, además, el gobierno subvenciona el paro a través de los subsidios al desempleo (precios garantizados), lo que tenemos es que muchos agentes, en lugar de buscar ocupación en otras partes de la economía, se concentran en dedicarse al paro, que crece y crece a costa del resto de la economía.
En definitiva, los controles de precios, en tanto regulan centralizadamente uno de los elementos básicos que permiten la coordinación en una economía de mercado, destruyen la estructura productiva y la condenan a un persistente caos. Al cabo, un control de precios absoluto y total es lo que prevalece en el socialismo, sobre cuyo criminal fracaso ya tenemos suficientes evidencias: no funciona ni a gran ni a pequeña escala. Ojalá Sarkozy y los políticos y sindicatos españoles aprendieran algo de economía y no antepusieran sus sectarios intereses a los de los consumidores y trabajadores, a quienes tanto perjudican con sus absurdas regulaciones.
© El Cato
