
Cito extensamente a Marañón:
Y llegamos con esto a la vejez. Seremos muy parcos en su comentario. No tengo todavía experiencia personal para hablar de esta edad. Pero, en cambio, es la época de la vida que nos ha dejado más comentarios de gentes que pasaron por ella y se dieron cuenta de que el ser anciano es algo más que tener la cabeza cana y que añorar el verdor desaparecido. Desde los filósofos remotos hasta el octogenario Lacassaigne, recién desaparecido, sabemos que los viejos que han sabido buscar el sentido a su edad lo han encontrado en esta sola palabra: adaptación. Ya Galeno decía que la tristeza del anciano depende de desear lo que no puede conseguir; y nada se ha podido añadir a esta verdad del padre inmortal de la Medicina.
El párrafo pertenece a Amor, conveniencia y eugenesia, que tengo en su segunda edición argentina, de 1930. ¡Vaya título! Recordemos que el doctor Marañón era partidario de la eugenesia, igual que tantos ilustres de su tiempo, como Bernard Shaw o Winston Churchill. Todos ellos lo lamentaron después de Auschwitz, al hacerse evidentes las consecuencias de la teoría (Shaw con reticencias; muchas, por cierto). Pero no es de eso de lo que quiero hablar aquí: el eugenismo merece tratamiento aparte, y en dimensiones no menores que las de un libro. Lo que me inquieta es la vejez.
En la fecha de la edición a que me refiero, Marañón tenía cuarenta y tres años. Para la época, con una esperanza de vida de poco más de la mitad de la actual, no era ya la juventud. Pero no era la ancianidad. Creo que el ilustre doctor confundía los términos. De hecho, en el texto reproducido emplea de manera indistinta, como sinónimos, vejez y ancianidad.
La vida, hoy, en la ciudad de Madrid, que tiene la esperanza de vida más alta de Europa, de alrededor de ochenta y dos años, se puede dividir legítimamente en al menos siete estadios: infancia, adolescencia, primera juventud, segunda juventud, madurez, vejez y ancianidad. Aproximadamente, infancia hasta los trece años, adolescencia hasta los veinte, primera juventud hasta los cuarenta, segunda juventud hasta los cincuenta, madurez hasta los sesenta –tal vez más, si se trata de personas sanas–, vejez a partir de esa edad y hasta la aparición de limitaciones que son las que caracterizan a la ancianidad: indefensión, deterioro de funciones vitales básicas y de la memoria, en ocasiones demencia o alzhéimer. Se me dirá que estas miserias pueden aparecer antes, y es cierto: hay sesentones con alzhéimer y gente joven con párkinson o males degenerativos tan necesitada de asistencia como los ancianos. (Hasta se podría pensar en una suerte de epidemia de enfermedades autoinmunes que no existían o no estaban registradas hasta hace muy poco, o de epidemia de cáncer, perfectamente tratable y con una sobrevida prolongada y de calidad).
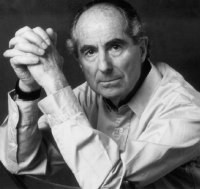 La vejez es, pues, ese período en el que, en franca pérdida de fuerzas, la existencia ofrece, no obstante, casi todas las benéficas posibilidades de la juventud: es factible enamorarse –de hecho, suele ocurrir–, escribir los mejores libros de un extensa producción –véase el caso de Philip Roth, que escribe últimamente libros sobre el horror de la ancianidad, que no de la vejez– o alcanzar los mejores resultados tras largos años dedicados a la investigación. Eso sí, siempre con una cierta prisa, porque ya no se cuenta con décadas por delante, y la ancianidad, ésa sí temible, acecha. No la muerte, que también, sino la ancianidad.
La vejez es, pues, ese período en el que, en franca pérdida de fuerzas, la existencia ofrece, no obstante, casi todas las benéficas posibilidades de la juventud: es factible enamorarse –de hecho, suele ocurrir–, escribir los mejores libros de un extensa producción –véase el caso de Philip Roth, que escribe últimamente libros sobre el horror de la ancianidad, que no de la vejez– o alcanzar los mejores resultados tras largos años dedicados a la investigación. Eso sí, siempre con una cierta prisa, porque ya no se cuenta con décadas por delante, y la ancianidad, ésa sí temible, acecha. No la muerte, que también, sino la ancianidad.
En la ancianidad no cabe adaptarse, como proponía Marañón. La adaptación es cosa de la vejez, de ese tiempo de labor, ansiedad y espera en que las pérdidas son mensurables y aun se ven compensadas.
Se me dirá que no estoy hablando de todos los viejos, sino sólo de los que tienen expectativas, de los que consideran el amor y la escritura y la ciencia, en el sentido más amplio. O la política como servicio (Churchill tenía 65 años en 1939, y más de 70 al terminar la guerra). O el trabajo, en general, como moral. O cualquier otra de las condiciones que dan sentido a una biografía. Por supuesto. Sé que lo habitual no es enamorarse, nunca, en ningún momento de la vida: la mayoría se va a la tumba sin haberse enamorado jamás. Pero esa gente es vieja siempre, desde la más tierna edad. Está perdida. Vive, y hasta cabe imaginarle una biografía, pero su marca en el mundo no suele pasar de una modesta contribución a la perpetuación material de la especie; en el mejor de los casos, forman parte de un esfuerzo de muchas generaciones, en una suerte de espera de que aparezca una que sí deje marca en el mundo, o realice un propósito especial de los antepasados que no se ha podido materializar por oposición de la historia: para que yo fuera escritor se necesitaron no menos de siete generaciones de lectores enamorados de la escritura.
Habla Marañón de "añorar el verdor desaparecido". En verdad, en la vejez, y yo sí estoy viviendo esa experiencia, no se añora nada más que lo que aún puede ocurrir. Buñuel habla en sus memorias de la pérdida del deseo sexual como una especie de liberación, en la que la energía libidinal se destina a otros menesteres. Su colega Ingmar Bergman narra el mismo acontecimiento como fuente de depresión, como algo irreparable. Me inclino más por la actitud de Bergman, porque no creo que tengamos una cantidad constante de energía, susceptible de ser destinada a una u otra actividad, sea el sexo o la creatividad, como no tenemos una cantidad constante de amor que haya que repartir, por ejemplo, cuando nacen nuestros hijos: cada criatura nueva en nuestro mundo crea el amor que reclama, si el padre realmente lo es (porque de fracasos está el mundo lleno, fracasos en la capacidad de dar lo necesario a nuestros objetos de amor).
No se trata, pues, de añorar. Por algún misterioso mecanismo natural, las personas normales –la perversión no conoce edades– suelen sentirse atraídas por jóvenes en la juventud y por maduros en la madurez. Claro que existen casos en que la fascinación por la juventud da lugar a penosos errores, y mis lectores estarán pensando en este mismo momento en artistas, cineastas, escritores, músicos que cayeron en ellos al llegar a la vejez. Sólo se me ocurren dos excepciones a la regla, en las que las cosas funcionaron bien: Chaplin con Oona y Borges con María Kodama. En el segundo caso, más que un amor en el sentido romántico del término, se trató de una bella amistad con favorables consecuencias para el poeta: la lealtad de la esposa supérstite ha servido para garantizarle la inmortalidad del papel multiplicado. Curiosamente, poco se habla de las parejas que han durado una vida, o que se han formado tardíamente entre personas de edades parecidas. Gabriel Celaya, por ejemplo, vivió su vida junto a Amparo Gastón. Y Juan Ramón Jiménez junto a Zenobia Camprubí: muerta ella dos o tres días después de recibir él el premio Nobel, apenas la sobrevivió año y pico. Fueron vejeces acompañadas, la vida fue generosa con ellos.