
Setenta mil títulos anuales es una cifra que no corresponde de ninguna manera al mercado español. Se me dirá que no es real, que ése es el número de publicaciones, que incluye libros institucionales, ediciones no venales, volúmenes subvencionados para la consolidación de lenguas distintas del castellano, etc. Aun así, suponiendo que sólo se tratara de la mitad, 35.000 títulos reales en librería, es una desproporción y resulta evidente que la enorme mayoría no tiene posibilidad alguna de ser colocada.
Alguien tan enterado como es quien esto escribe, que recibe de las editoriales cantidad de obras en promoción, puede registrar, que no leer, no más de trescientos títulos en el año. El resto, aunque se acumulen en el salón hasta que se hace limpieza, pasan inadvertidos o se olvidan a los cinco minutos de vista la portada. En ciertos casos la locura pública alrededor de algún libro nos obliga a retroceder y echarle una ojeada, por si se nos ha pasado la joya de la corona, pero la verdad es que, salvo casos excepcionales –Pérez Reverte, Stieg Larsson–, el best seller del año suele ser un bodrio bigotudo. Es decir: por muy contentos que estén los funcionarios de la cultura con los 70.000 títulos, esto no da para tanto.
Pero no empecé a escribir todo esto para hablar de la mala situación del sector, que es conocida, sino para contar a mis lectores el asombro que me produjo comprobar que las casetas de la feria abren de 11 a 14 y de 18 a 21,30 de lunes a viernes, y un poco más los sábados y los domingos. Seis horas y media de oferta de libros cuando se supone que hay que vender desesperadamente.
En estas fechas, como sabe cualquier madrileño por experiencia, y cualquier no madrileño porque se lo han contado o ha estado de visita, El Retiro está lleno de gente al menos de 10 a 22. El pasado jueves, sentado en uno de los cafés que se improvisan para la ocasión en el Paseo de Coches, estuve observando con interés las familias con niños que seguían mirando curiosos la ceremonia de bajada de persianas. Y me pregunté cuánta gente, entre las 14 y las 18, paseantes, empleados de los alrededores que, en vez de comer un menú en un bar, se van con el bocadillo al parque, dedicaría diez euros de su presupuesto para, por ejemplo, un libro de bolsillo si alguien le permitiera comprarlo.
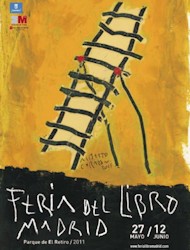 Si en esas cuatro horas vacías cada caseta –hay cerca de 400– vendiera un libro, la apertura ya estaría justificada. ¿Cuál es el sentido comercial de semejante montaje, caro a decir basta para cada librero o editor, un montaje que dura tres semanas, de las cincuenta y dos que tiene el año, para una oferta tan limitada? Supongo que la decisión de tan ridículo horario es de la dirección de la feria, pero también estoy seguro de que se trata de una decisión consensuada con las partes interesadas. ¿Se les habrá ocurrido que los grandes almacenes quebrarían si se atuvieran a los horarios de los viejos comercios de barrio? ¿Se les habrá ocurrido que la feria es un gran almacén durante tres semanas?
Si en esas cuatro horas vacías cada caseta –hay cerca de 400– vendiera un libro, la apertura ya estaría justificada. ¿Cuál es el sentido comercial de semejante montaje, caro a decir basta para cada librero o editor, un montaje que dura tres semanas, de las cincuenta y dos que tiene el año, para una oferta tan limitada? Supongo que la decisión de tan ridículo horario es de la dirección de la feria, pero también estoy seguro de que se trata de una decisión consensuada con las partes interesadas. ¿Se les habrá ocurrido que los grandes almacenes quebrarían si se atuvieran a los horarios de los viejos comercios de barrio? ¿Se les habrá ocurrido que la feria es un gran almacén durante tres semanas?
Supongo también que el Ayuntamiento de Madrid tiene que ver con esa decisión, probablemente por la vía fiscal, y no me sorprendería que fuese así. Cuando el Gobierno socialista promulgó la ley antitabaco, yo no esperaba una sublevación general de la hostelería, pero sí que los hosteleros aguzaran su ingenio para dar lugar a los fumadores y que éstos siguieran consumiendo en la terrazas. Algunos simplemente pasaron. Poquísimos pusieron estufas en el invierno para seguir sirviendo fuera. Y ahora, cuando es casi natural que todo el mundo prefiera el aire libre, resulta que el Ayuntamiento cobra unos notables impuestos por permitirlo. Imaginamos –no es más que imaginación– que Ruiz Gallardón tiene alguna idea liberal, y que se habrá dado cuenta de que si no recauda con las mesas de las aceras recaudará sobre los beneficios y, de paso, permitirá un cierto número de empleos temporales. Pero no, no es así.
De la clase política en general ya he hablado bastante: sólo diré aquí que le hace falta una seria operación de saneamiento. De la escoria antisistema de Sol, poco hay que señalar sin hacer una publicidad gratuita de filvit y similares. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos hosteleros, libreros e ainda mais, que dejan pasar las oportunidades o aceptan lo que les echen? ¿Cuál es el estado moral de una sociedad de comerciantes que, pudiendo generar ingresos, por magros que estos sean, duerme la siesta como la heroica ciudad de Clarín? ¿Y cuál es el papel de un Gobierno central y otro municipal que no parecen sino que son insaciables, en la creación de empleo, que el señor alcalde se dio como prioridad en su alegre discurso de la noche del pasado 22 de mayo?
No iría mal un poco de liberalismo práctico, desde luego. Del más elemental: baje usted impuestos. Pero tampoco iría mal un poco de moral del trabajo. Yo nunca he querido dar la razón a Max Weber en aquello del protestantismo en el desarrollo del capitalismo, sobre todo porque el país más desarrollado de la tierra se construyó sobre un territorio que, en principio, se descubrió y se civilizó por obra del catolicismo. Pero estoy empezando a reconsiderarlo. Sobre todo, porque lo de los horarios tropicales de la Feria del Libro, además de inquietarme porque revela una magra contribución general a la salida del estancamiento actual, me dio vergüenza. Alipori. Tal vez porque mi estoicismo étnico gallego me lleva naturalmente a creer que lo que hay que hacer cuando las cosas van mal es trabajar más. Y, de ser posible, eludir al fisco, hábito arraigado y razonable cuando el Estado es extorsivo, y que no se origina en Galicia, sino en Sumeria, de donde procede la más antigua tablilla traducida, en la que reza:
Temerás por sobre todo al recaudador.