
No era hijo de un peón de caminos, ni de un emigrante pakistaní que hubiera llegado al golfo con lo puesto para emplearse en cualquier cosa. Nada de eso. El padre de Osama, Mohamed ben Laden, era un próspero hombre de negocios de origen yemení afincado en Riad que disfrutaba de un privilegiado vínculo con la realeza saudí. En aquel jardín del Edén vino al mundo el que, hasta hace dos días, era el hombre más buscado del mundo.
Aunque nunca tuvo una vida familiar propiamente dicha, Mohamed ben Laden, que se había divorciado de la madre de Osama poco después de que naciera éste, procuró que al único hijo de su décima esposa no le faltase una buena educación, ni dinero en el bolsillo. En 1968 le matricularon en una elitista escuela de Jedda, en la costa del Mar Rojo, un internado de inspiración occidental en el que los alumnos vestían de uniforme, como en los colegios ingleses.
Allí pasó ocho años, al término de los cuales ingresó en la prestigiosa Universidad Rey Abdulaziz, de la misma ciudad. Un centro que, hasta pocos años antes, había sido de titularidad privada y aspiraba a convertirse en semillero de jóvenes talentos saudíes. Osama era aún por entonces un joven normal que vestía pantalones de campana y camisas estampadas con amplios cuellos. Fue en aquellos años universitarios cuando algo cambió.
Empezó a interesarse por asuntos espirituales y por el estudio del Corán, una afición, por lo demás, no demasiado habitual entre estudiantes de ingeniería civil, carrera en la que el joven Ben Laden se había matriculado, probablemente con idea de colocarse después en alguna de las empresas de construcción que había fundado su padre, fallecido años antes en un accidente de avioneta. Este oficio, el de ingeniero, nunca llegaría a desempeñarlo, a pesar de graduarse como tal en 1979.
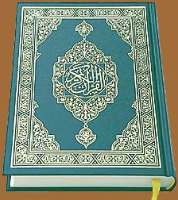 Sus intereses iban por otro lado. Se obsesionó con una interpretación rigorista del islam. Buscó refuerzos teóricos en algunos profesores y predicadores que estaban de paso por la universidad. Dejó de escuchar música y de ver películas porque ambas actividades iban, según él y sus maestros, contra la esencia de la religión. El año de su graduación fue, además, especialmente intenso en el mundo islámico. En febrero culminó la revolución iraní con la vuelta del ayatolá Jomeini a Teherán. En noviembre, la Gran Mezquita de La Meca fue tomada violentamente por fundamentalistas. En diciembre dio comienzo la ocupación soviética de Afganistán.
Sus intereses iban por otro lado. Se obsesionó con una interpretación rigorista del islam. Buscó refuerzos teóricos en algunos profesores y predicadores que estaban de paso por la universidad. Dejó de escuchar música y de ver películas porque ambas actividades iban, según él y sus maestros, contra la esencia de la religión. El año de su graduación fue, además, especialmente intenso en el mundo islámico. En febrero culminó la revolución iraní con la vuelta del ayatolá Jomeini a Teherán. En noviembre, la Gran Mezquita de La Meca fue tomada violentamente por fundamentalistas. En diciembre dio comienzo la ocupación soviética de Afganistán.
Osama quedó fascinado por aquella efervescencia revolucionaria y decidió pasar a la acción. Viajó hasta Peshawar, en Pakistán, y allí entró a formar parte de las milicias de muyahidines que combatían a las tropas soviéticas. En Peshawar conoció al que, desde aquel momento, pasaría a ser su alter ego, el egipcio Aymán al Zauahiri, un yihadista profesional que venía de militar en los Hermanos Musulmanes, organización terrorista ferozmente antisemita y antioccidental.
En Afganistán, Osama ben Laden culminó su aprendizaje y fanatización. A mediados de la década de los ochenta era ya un respetado líder de los muyahidines afganos, un asesino sin entrañas que mataba y ordenaba matar imbuido por la mística de la guerra santa islámica. Nadie, a excepción de los soldados soviéticos que se cruzaban en su camino, lo consideraba una amenaza. La Administración Reagan apoyó con fondos y material esa rebelión, con la esperanza puesta en que, una vez terminado el conflicto, se encontrara el modo de reconducirla del mejor modo posible para los intereses de Estados Unidos.
El tiempo demostró que no fue así. La URSS comenzó a retirarse de Afganistán en mayo de 1988. Osama y los suyos hicieron la siguiente lectura: si, gracias a la voluntad de Alá, el todopoderoso Ejército Rojo huye con el rabo entre las piernas tras unos pocos años de guerra, a largo plazo nadie se interpondrá en nuestro camino al Califato mundial. Así que, derrotado el primero de los enemigos, había llegado la hora de plantar cara al segundo, el Satán americano, representación de todos los males que afligían a los pueblos islámicos.
Aquel mismo año Ben Laden y Al Zauahiri fundaron Al Qaeda, La Base, una organización terrorista descentralizada cuyo objetivo último era –y sigue siendo– acabar con los infieles e instaurar un califato al estilo del que fundaron los herederos de Mahoma durante la Edad Media. Para conseguirlo golpearían al enemigo allá donde se encontrase, sin reparar en medios. Un programa máximo tan ambicioso requería una crueldad extraordinaria y un gran compromiso por parte de los muyahidines, que habrían de estar dispuestos a inmolarse por la causa y, sobre todo, a matar civiles discrecionalmente, ya fuesen éstos infieles o no.
 Sólo hacía falta un detonante para que Al Qaeda empezase a matar. Y entonces estalló la Guerra del Golfo. Osama, ya de vuelta en su natal Arabia Saudí, reclamó al rey Fahd que los efectivos norteamericanos destacados en el país se retirasen de inmediato. A cambio le ofreció una milicia de muyahidines para defender, llegado el momento, la tierra del Profeta del previsible ataque del herejazo de Sadam Husein.
Sólo hacía falta un detonante para que Al Qaeda empezase a matar. Y entonces estalló la Guerra del Golfo. Osama, ya de vuelta en su natal Arabia Saudí, reclamó al rey Fahd que los efectivos norteamericanos destacados en el país se retirasen de inmediato. A cambio le ofreció una milicia de muyahidines para defender, llegado el momento, la tierra del Profeta del previsible ataque del herejazo de Sadam Husein.
Fahd le ignoró y fue entonces cuando se produjo la ruptura entre la monarquía saudí, que hasta entonces le mimaba, y el grupo de Ben Laden. Los capitostes de Al Qaeda se mudaron a Sudán, desde donde planificaron las primeras masacres, todas regadas con abundante sangre de civiles. El exilio sudanés duró hasta 1996. Las presiones occidentales surtieron efecto sobre el Gobierno de Jartum, que se vio obligado a expulsar a Ben Laden, a su numerosa familia y a sus acólitos.
Apestado en Oriente y Occidente, a Osama sólo le quedaba un sitio adonde ir: su querido y añorado Afganistán, quizá el único lugar del mundo donde su enloquecido maximalismo tenía cabida.
Aquel contratiempo le permitió incorporarse a la guerrilla islamista de los talibán afganos, un grupo de estudiantes de teología extremadamente violento que le venía a Osama como anillo al dedo. Los talibán se hicieron con el Gobierno a finales del 96. Al Qaeda ganaba así un santuario seguro garantizado por un Gobierno afín. Ese cruce de circunstancias desafortunadas –la Guerra del Golfo, la expulsión de Sudán, el triunfo talibán– explican lo que vino después.
En noviembre de 1997, con un sangriento atentado en Luxor en el que murieron 62 civiles, comenzó la era dorada de Al Qaeda y del propio Ben Laden, convertido ya en enemigo público número uno. Un lustro negro que culminaría con los atentados del World Trade Center, cuatro años más tarde. Con esta innombrable matanza, Osama, aquel joven privilegiado de Riad devenido héroe legendario, cerraba el círculo del despropósito y de su propio proceso de fanatización. Había llegado al punto exacto que se había propuesto alcanzar en sus años universitarios, sólo le quedaba entregar la vida en nombre de Alá en una gloriosa guerra santa. Al final ni ha sido gloriosa ni santa, y la muerte le ha pillado desprevenido en una casa de campo de las montañas pakistaníes. Ha muerto como vivió, como un miserable. Ahora bien, ha sido capaz, con el odio como única herramienta, de estremecer el mundo.
Es la enésima vez que la historia nos enseña que nunca deberíamos subestimar el poder de un solo individuo.