
Primero hay que escapar de la gravedad de la Tierra, que actúa como un imán y no deja que nada ni nadie se escape de su atracción. Conseguido esto, hay que volver a entrar –a reentrar, tal y como se dice en el argot aeronáutico–, salvando la densa atmósfera terrestre, un impenetrable escudo que hace rebotar los objetos que pretenden atravesarla... o los incinera.
La cuestión de la salida la resolvieron un par de ingenieros de la Guerra Fría: Wernher von Braun por el lado americano y Serguéi Koroliov por el soviético. Ambos diseñaron potentes cohetes de varias fases que alcanzaban la velocidad y la aceleración necesarias para burlar la fuerza gravitatoria de la Tierra. La reentrada era más peliaguda, de ahí que la mejor solución que se encontró fue construir cápsulas acorazadas que, con el ángulo adecuado, cruzasen la atmósfera sin desintegrarse. Todo menos los astronautas y la carga se desechaba o quedaba incinerado en la estratosfera.
Mediante ese sistema se hizo la carrera espacial, se colocó a los primeros hombres en órbita y se llegó a la Luna. A mediados de los 60, en el negocio del espacio había mucho dinero y mucho científico eminente, y alguien se puso a pensar en el modo de ir y volver del espacio reutilizando el vehículo. La nave en cuestión despegaría como un cohete pero aterrizaría como un avión. Eso ahorraría costes y haría de los lanzamientos algo casi tan rutinario como los vuelos comerciales.
En marzo de 1972 el Congreso dio vía libre al programa. El prodigioso artefacto se llamaría space shuttle (transbordador espacial) y el programa, Space Transportation System. Alimentado por los cuantiosos fondos que entonces el Gobierno norteamericano destinaba a la NASA, el primer transbordador, el Enterprise, vio la luz en 1976. Tras las pruebas atmosféricas, el Columbia hizo su vuelo inaugural cinco años después, en abril de 1981.
El optimismo reinaba en Washington. El transbordador les acababa de dar una supremacía espacial incontestable. Gracias a él podrían acceder al espacio de un modo rápido, barato y seguro. La idea original era construir varios y poner en órbita uno a la semana. El shuttle era la nave definitiva, el esperado autobús espacial que entregaría en bandeja la órbita terrestre a Estados Unidos.
Transportaba hasta siete tripulantes, que disfrutaban de mucho más espacio y comodidades que en las cápsulas del programa Apolo. Tenía, además, una gran bodega de carga, en la que podía almacenarse casi cualquier cosa, desde satélites a módulos de la estación espacial pasando por el telescopio Hubble, que fue puesto en órbita en una de las misiones. Aunque el coste de desarrollarlo había sido muy elevado, pronto se amortizaría por el uso. La Unión Soviética, además, poco podía hacer para contrarrestar el órdago, pues malvivía sus últimos y miserables años.
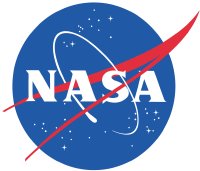 Pronto se demostraría que todo era ilusorio. Poner al orbitador en el espacio costaba mucho más de lo previsto. Revisar la nave después de cada lanzamiento llevaba meses de laboriosas comprobaciones. El coste de mantenimiento era prohibitivo. Sólo el escudo térmico, compuesto por 35.000 losetas de cerámica, exigía una inspección exhaustiva que consumía tiempo y dinero. La expectativa de 55 lanzamientos anuales se redujo primero a 24 y luego a 12. Al final ni eso. En 1985, año en el que más lanzamientos se programaron, el shuttle visitó el espacio en sólo 9 ocasiones. El Discovery, el miembro de la flota que más veces fue lanzado, voló sólo en 39 ocasiones a lo largo de sus 27 años de vida.
Pronto se demostraría que todo era ilusorio. Poner al orbitador en el espacio costaba mucho más de lo previsto. Revisar la nave después de cada lanzamiento llevaba meses de laboriosas comprobaciones. El coste de mantenimiento era prohibitivo. Sólo el escudo térmico, compuesto por 35.000 losetas de cerámica, exigía una inspección exhaustiva que consumía tiempo y dinero. La expectativa de 55 lanzamientos anuales se redujo primero a 24 y luego a 12. Al final ni eso. En 1985, año en el que más lanzamientos se programaron, el shuttle visitó el espacio en sólo 9 ocasiones. El Discovery, el miembro de la flota que más veces fue lanzado, voló sólo en 39 ocasiones a lo largo de sus 27 años de vida.
Lejos de abaratar el acceso al espacio, lo multiplicó por quince. Cada lanzamiento costaba unos 1.500 millones de dólares, o lo que es lo mismo, 60.000 dólares por cada kilo transportado. Los rusos, que no han dejado de utilizar los cohetes Protón y las cápsulas Soyuz de la época soviética, ponen un kilogramo de carga en órbita por alrededor de 5.000 dólares. En 1981, la NASA creía que, gracias al transbordador, subir al espacio costaría algo más de 1.000 dólares, perfectamente amortizables por el transporte de satélites y otros cargamentos.
Para acelerar la entrada en rentabilidad del ingenio espacial, la agencia programó tantos lanzamientos como pudo durante la primera mitad de los ochenta. Había dudas sobre la seguridad y el coste ya se había disparado, pero el transbordador era una cuestión de hegemonía. En plena euforia, a finales de enero de 1986, se produjo la tragedia del Challenger. El anillo aislante de uno de los propulsores se desprendió, provocando una explosión cuando el transbordador volaba a dos veces la velocidad del sonido y a 14 kilómetros de altitud.
Murieron los siete tripulantes, entre los que se encontraba el primer civil que viajaba al espacio, una maestra de New Hampshire que habría de dar una clase desde la órbita para todos los niños del planeta. Esos mismos niños fueron testigos del accidente a través de la CNN, que retransmitía en directo desde Cabo Cañaveral. El sueño del autobús espacial acababa de un modo brusco e inesperado. La NASA abrió una investigación y detuvo el programa durante casi tres años, los suficientes para que la Unión Soviética desapareciese y el espacio pasase a engrosar la lista de asuntos sin importancia dentro de la agenda política norteamericana.
No fue el último accidente. En 2003 el Columbia quedó carbonizado durante la reentrada por un fallo en el escudo térmico. Otros siete astronautas perdieron la vida, apuntándose de este modo el transbordador un nuevo récord: de las 18 personas que han muerto en el espacio –o camino de él–, 14 lo han hecho a bordo del shuttle. El desastre del Columbia llevó a Washington a poner fin al experimento tan pronto como se acabase de ensamblar la Estación Espacial Internacional, para la que el transbordador ha sido de gran utilidad.
En 2005 Bush anunció a bombo y platillo un nuevo programa, el Constellation, que mediante cápsulas y una nueva generación de cohetes devolvería a los americanos a la Luna y les llevaría hasta la superficie de Marte para la década de 2030. El problema era el coste, estimado en 230.000 millones de dólares, demasiado dinero para un país adicto a la deuda y que tiene que recurrir a la devaluación de su moneda para mantenerse a flote.
Obama canceló el programa hace año y medio y hoy, tras la última misión del Atlantis, Estados Unidos se encuentra por primera vez en medio siglo sin programa espacial tripulado. El optimismo de hace tres décadas, cuando el reparto de Star Trek, con Mister Spock a la cabeza, se retrataba junto al flamante Enterprise, se ha diluido, y hoy son los americanos los que tienen que pagar a los rusos elevadas cantidades para alquilar una plaza en las vetustas pero fiables Soyuz. Es el final de una era y la constatación de que hasta las torres más altas terminan cayendo.