
Suárez, como bien apunta Moa, no fue un buen presidente del Gobierno. De hecho, fue un desastre para el que me cuesta encontrar un solo paliativo. Recibió plenos poderes y una fastuosa herencia, la mejor en cien años. Un país más o menos tranquilo, enriquecido como nunca antes y con cierto espíritu de concordia nacional poco común por estos pagos. Todo lo dilapidó con el único objetivo de atornillarse al sillón el mismo o más tiempo que el general Franco, que había llegado al poder tras un golpe de estado que derivó en una cruenta guerra civil.
A Suárez los transicionitas, esa infausta generación nacida en los años 40 que tomó al asalto el castillo del poder al morir el dictador, le hicieron un santo laico. Por su parte, el Rey, que siempre ha sido muy oportunista y muy enredador, le regaló un ducado y le embadurnó de legitimidad hasta el punto de que muchos son los que creen que la transición de la dictadura a la democracia no hubiese sido posible sin él. Nada más lejos de la verdad. La España de 1975 era un país moderno y estaba perfectamente preparada para disfrutar de una democracia parlamentaria a la europea. Poco hubiera importado quién o quiénes la hubiesen puesto en marcha.
De todos los candidatos, quizá el peor era Suárez, un hombre ambicioso, sin más principios que permanecer en el poder a toda costa y dispuesto a entregar lo que hiciese falta con tal de aparecer como alguien imprescindible. Como no tenía ideas propias, padeció las del contrario, y en sólo dos minilegislaturas se lo quitaron de en medio los que sí las tenían. A Suárez le debemos casi todas las taras, algunas ya difícilmente corregibles, que arrastra nuestro sistema político. La más onerosa, la del café para todos de las autonomías; la más grave, la de convencer a la derecha española de que la batalla de las ideas y la cultura nunca debía librarse.
El resultado lo tenemos a la vista. Los conservadores españoles son, probablemente, los más indocumentados de todo Occidente, y en Occidente incluyo a Japón y a toda Hispanoamérica. Se creen lo que les cuentan y llevan más de 30 años tomando prestado el programa electoral del adversario, simplemente porque no ven la necesidad de elaborar uno propio. Si no, no se explica la sobreabundancia de rajoys, gallardones y hernándezmanchas que registra el Partido Popular, un popurrí amorfo donde cualquier idiotez ideológica tiene cabida.
De Zapatero poco puede decirse que a estas alturas no se sepa. Es una versión de Suárez corregida, aumentada y, esta vez sí, ideologizada hasta la náusea. Un subproducto tardío de la contracultura del 68 pasado por la pedantería de la Transición y cocido luego a fuego lento en la España del felipismo. Un político, en definitiva, de esta época. Fiel retrato de una parte de España que vive la mar de bien anclada en sus prejuicios, ahíta de vino malo, infantilizada, atiborrada de telebasura y relativismo moral.
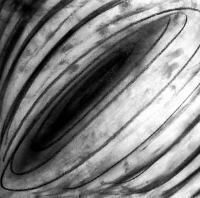 El hecho es que la tónica general de estos casi doscientos años de vida parlamentaria ha sido patética. No es una exageración decir que España ha tenido los peores mandatarios de Europa. Con alguna excepción, como ciertas figuras casi británicas que se dieron en la Restauración, los presidentes del Gobierno o de la República han sido unos perfectos inútiles, cuando no unos miserables o unos pirados locos por armar un conflicto civil para pescar en río revuelto.
El hecho es que la tónica general de estos casi doscientos años de vida parlamentaria ha sido patética. No es una exageración decir que España ha tenido los peores mandatarios de Europa. Con alguna excepción, como ciertas figuras casi británicas que se dieron en la Restauración, los presidentes del Gobierno o de la República han sido unos perfectos inútiles, cuando no unos miserables o unos pirados locos por armar un conflicto civil para pescar en río revuelto.
Repasando la historia de los dos últimos siglos nos encontramos primero con espadones salvapatrias que, una vez llegados al poder, dejaban la caja limpia como una patena. A estos les sucedieron los iluminados de la Primera República, cuya única virtud fue que duró poco: sólo un año, para suerte de quienes la sufrieron. La Restauración, como ya he apuntado más arriba, fue, en líneas generales, una excepción. El sistema creado por Cánovas perduró medio siglo y, aunque empezó bien, fue degradándose y terminó fatal, con la clase dirigente engolfada en la corrupción y la casta militar en el golpismo.
La Segunda República, que era todo poesía y buenas intenciones, tardó mucho menos en mostrar de qué estaban hechos sus defensores. El resultado fue la Guerra Civil, provocada, efectivamente, por unos pero deseada por muchos como ineludible catarsis nacional. Ninguno de los líderes republicanos tuvo nivel suficiente para llevar una tienda de ultramarinos, de modo que no es de extrañar el lío y los odios que terminaron creando. Algunos, pasada la tormenta, se dieron cuenta, pero ya era tarde y el país se había sumido en una cura de aislamiento cuartelera que hizo las veces de resaca de los excesos anteriores.
Durante el franquismo aparecieron hombres de cierta envergadura, pero, al ser un régimen de paso, todos se dispusieron a reconvertirse a la velocidad del rayo para seguir en el machito. Casos sobran y, aunque ya metidos en años, todavía se dejan ver en los principales partidos políticos.
El poder en España posee un venenoso incentivo para ejercerlo mal, en provecho propio y siempre con intenciones de perpetuarse en él o, en su defecto, de cambiarle la cara a la nación en aras de un mañana dichoso que no puede esperar un solo día más. Dicen que a los españoles nos gustan los caudillos desde los tiempos de nuestros antepasados celtíberos. No lo creo. A los españoles lo que nos gusta es que nos gobierne gente como nosotros mismos o que percibimos que se nos parecen. Por esa razón Narváez fue tanto Narváez, Serrano tanto Serrano, Maura tanto Maura y González tanto González.
Al poder se le consiente casi cualquier cosa siempre que se ajuste al Zeitgeist de cada época. Suárez supo fundirse con la suya y Zapatero con ésta. El político lo sabe, interpreta su papel el tiempo que le dejan y procura adaptarse a los gustos del respetable para mantenerse en el cargo el mayor tiempo posible. La culpa última del bajo nivel de nuestros políticos no es suya sino, al menos desde que importamos la democracia, enteramente nuestra.
Pinche aquí para acceder a la web de FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA.