
Vaivenes de la historia: fue el nunca fiable general Perón, alzado al poder con la ayuda de esos criptonazis, quien, al ver próxima la derrota del Eje, le declaró la guerra.
El pacifismo quintacolumnista
Los criptonazis no eran los únicos que entonces se fingían pacifistas para facilitar la derrota de sus enemigos. Comprometidos con el pacto Ribbentrop-Molotov, los comunistas colaboraban en la tarea. El brillante intelectual norteamericano Sidney Hook, cuya larga trayectoria en el seno de movimientos trotskistas, comunistas y socialistas, previa a su definitiva conversión al liberalismo democrático, le permitió conocer a fondo las miserias del falso pacifismo, citó en su libro Out of Step el caso típico de Abraham J. Muste, un radical de izquierda:
Reincidió en el pacifismo precisamente cuando Hitler se estaba rearmando para la guerra, envalentonado por la difusión de actitudes pacifistas en Occidente (...) Si se hubiera aplicado la política de Muste, millones y millones habrían perecido en sucesivos holocaustos, empezando por todos los que pensaban como Muste.
Los sindicatos comunistas, recuerda Hook, organizaban huelgas en todas las industrias esenciales para los preparativos de defensa de Estados Unidos.
Los intelectuales comunistas eran los obedientes tontos útiles del pacifismo quintacolumnista. En el apogeo de la batalla de Gran Bretaña, los estalinistas de Hollywood, encabezados por el hoy sobrevalorado autor de novelas policíacas Dashiell Hammett, montaron una organización denominada Comité Los Yanquis No Acudirán. A la guerra en defensa de Gran Bretaña, se entiende.
Más patética fue la degradación del célebre novelista estadounidense Theodore Dreiser, cuya obra Una tragedia americana fue llevada al cine con el título de Un lugar al sol, con Montgomery Cliff y Elizabeth Taylor en los papeles estelares. Dreiser escribió en 1941 un voluminoso panfleto, titulado America Must Be Saved, donde acumuló todas las insidias imaginables contra el Imperio Británico con el único objetivo de demostrar que era preferible que desapareciera machacado por las tropas de Hitler antes que permitir que un solo soldado norteamericano muriera para defenderlo.
Estas potencias que ahora surgen poderosas, Alemania, Italia, Japón, Rusia, no sólo representan alrededor de mil millones [sic] de seres humanos, sino que están armadas y prontas a una guerra larga. Ante esto, decir que deberíamos unirnos a Inglaterra y hacerles frente, cuando ni siquiera estamos preparados y la guerra no ha sido provocada ni deseada por nosotros, es una fantasía que no es posible calificar con palabras (...) Cuando Roosevelt hacía algo en beneficio del pueblo elogiábamos su labor. Ahora estamos asustados de sus intenciones. Creo que Roosevelt ha traicionado al pueblo, y ahora luchamos y lucharemos contra él con todas nuestras fuerzas.
En plena guerra tampoco faltaron tenaces propagandistas de la paz, que debía lograrse, por supuesto, mediante la capitulación de los aliados. Esto era lo que proponían el laureado poeta norteamericano Ezra Pound desde la radio de la Italia fascista y el periodista nacido en Estados Unidos, de padre irlandés, William Joyce, alias Lord Haw-Haw, que exhortaba igualmente por las ondas a la rendición desde Berlín. Al primero, sus compatriotas le encerraron en un asilo psiquiátrico, y al segundo los británicos le juzgaron por alta traición y le ahorcaron.
Un correveidile de terroristas
Bertrand Russell fue aparentemente más ingenuo, pero en realidad más cínico, cuando declaró, en 1937:
Gran Bretaña debería desarmarse, y si los soldados de Hitler nos invadieran, deberíamos acogerlos amistosamente, como si fueran turistas. Así perderían su rigidez y podrían encontrar seductor nuestro modo de vida.
Pero si hoy se recuerda a Russell por el pacifismo irresponsable que exhibió en su vejez, influido por un entorno radical, no conviene olvidar que anteriormente había tomado partido por la guerra preventiva contra la URSS. El 24 de noviembre de 1947 escribió a Albert Einstein, en una carta privada: "Creo que la única esperanza de paz (muy tenue por cierto) consiste en asustar a Rusia". Y el 3 de diciembre de 1947 pronunció un discurso más explícito:
Si todo el mundo, aparte de Rusia, insistiera en el control de la energía atómica hasta el punto de ir a la guerra por este asunto, sería altamente probable que el gobierno soviético cediera en esta cuestión. Si no lo hiciera, y si se forzara la cuestión dentro del próximo par de años, entonces sólo un bando tendría las bombas, y la guerra podría ser suficientemente corta como para no traer la ruina total.
Todavía el 27 de septiembre de 1953 escribió en el New York Times Magazine:
Por terrible que fuera una nueva guerra mundial, sigo prefiriéndola a un imperio comunista mundial.
La historia de los premios Nobel de la Paz concedidos durante la Guerra Fría es tan rica en personajes sectarios y manifiestamente belicosos, galardonados contra toda lógica, que el tema merece una consideración especial. Basta recordar que lo recibieron la guatemalteca Rigoberta Menchú, que se hizo fabricar una falsa imagen de mártir; el irlandés Sean MacBride, que patrocinó en la Unesco una ley mordaza para la prensa semejante a la que actualmente esgrimen el mandamás venezolano Hugo Chávez y su polluela argentina Cristina Fernández de Kirchner; y el también argentino Adolfo Pérez Esquivel, afanoso correveidile de terroristas, que torpedeó la pacificación de su país durante la presidencia de Raúl Alfonsín y que ha llegado a confesar que "no le gusta nada que lo llamen pacifista, porque es un término que se presta a equívoco" (El Periódico, Barcelona, 14-III-1989).
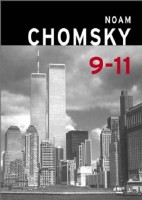 Mariscales de la derrota
Mariscales de la derrota
Ahora, en el punto crítico de la guerra contra el terrorismo, los mariscales de la derrota disfrazados de portavoces del pacifismo no necesitan refugiarse en territorio enemigo para soltar sus arengas, que Al Yazira reproduce generosamente. Noam Chomsky, que define sistemáticamente a Estados Unidos como "Estado terrorista", y que lo acusa de utilizar la tragedia del 11-S como pretexto para "militarizar (...) restringir las libertades, de modo de acabar con las protestas y el debate público"; Chomsky, decía, se jacta de que, "aparte de constantes entrevistas pedidas por radios, estaciones de televisión y periódicos de Europa y otros sitios", ha tenido "más acceso que nunca a los medios de comunicación de Estados Unidos". "Y, según me cuentan, a muchos otros les ha pasado lo mismo."
Otro émulo de Ezra Pound y Lord Haw-Haw, pero invulnerable, al igual que Chomsky, es Robert Fisk, que destila su veneno antioccidental en The Independent de Londres y en La Vanguardia de Barcelona. Nick Cohen señala en The Observer que Ben Laden alabó el periodismo de Fisk, juzgándolo "neutral". Y el intelectual mexicano Enrique Krauze precisó:
Fisk representa una corriente de opinión que, olvidando la cronología (el 11-S fue anterior a Irak), responsabiliza por entero a los gobiernos de Bush y Blair del terrorismo internacional. Este freudiano desplazamiento del verdugo, esta distorsión de los hechos, es, no nos engañemos, una corriente poderosa, sobre todo en Europa continental, donde los manifestantes equiparan con frecuencia a Bush con Hitler, pero no se atreven a salir a la calle con una pancarta levemente adversa a Ben Laden.
El rostro más repulsivo
El discurso antibélico ha sido la herramienta perfecta para allanar el camino a los agresores nazis, comunistas y fundamentalistas islámicos. Hoy, su ramificación más sofisticada pero no menos deletérea es canonizada bajo el manto del multiculturalismo y la alianza de civilizaciones. Su rostro más repulsivo lo encontramos, desprovisto de afeites, en el libro Cartas contra la guerra, del hoy difunto periodista italiano Tiziano Terzani, publicado por la editorial ecologista Integral. Terzani, que fue corresponsal de Der Spiegel en Asia, se radicó en la India, al pie del Himalaya, y desde esa sociedad dividida en castas lanzó sus diatribas contra las injusticias de Occidente. Peor aún, cuando le llega la hora de desnudar sus preferencias ideológicas desentierra el hacha de guerra, se suma a las hordas de los bárbaros y lleva su patología involucionista a extremos obscenos.
El privilegiado inquilino del Himalaya decreta:
Con la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo, la única ideología aún decidida a oponerse al "nuevo orden" que, con Estados Unidos a la cabeza, prometía paz y prosperidad al mundo globalizado era aquella versión fundamentalista y militante del Islam.
Y, ya convertido en leal catecúmeno de los cavernícolas, remata:
Me volvían a la mente aquellos jóvenes de distintas nacionalidades, pero de una única y firme fe, que había visto en aquel campo de adiestramiento [de guerrilleros antiindios de Cachemira]: era gente de otro planeta, de otro tiempo, gente que cree, como nosotros sabíamos hacer en el pasado, pero ya no sabemos, gente que considera santo el sacrificio de la propia vida por una causa justa. Esos jóvenes eran de una pasta que a nosotros nos cuesta imaginar: adoctrinados, habituados a una vida muy espartana, marcada por una estricta rutina de ejercicios, estudio y plegaria, una vida de disciplina, sin mujeres antes de la boda, sin alcohol ni drogas (...) El Islam se presta perfectamente, por su sencillez y su innato carácter de militancia, a ser la ideología de los condenados de la tierra.
Tampoco es casual que Terzani rescate aquí el título del libro de Franz Fanon, maestro de terroristas, en cuyo prólogo Jean-Paul Sartre estampó su frase más abyecta:
Matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir a la vez a un opresor y a un oprimido: quedan un hombre muerto y un hombre libre (...) con el último colono muerto, reembarcado o asimilado, la especie minoritaria desaparece y cede su lugar a la fraternidad socialista.
El burka protector
Parapetado tras el título tramposo de su libro, Terzani nos describe el mundo ideal, donde reina la paz de los cementerios, como en los caducados paraísos nazi y comunista:
Entre otros numerosos crímenes atribuidos [sic] a los talibanes están las amputaciones de manos y pies a personas acusadas de robo, y algunas ejecuciones públicas, entre otras el fusilamiento de algunas mujeres. Por supuesto no fueron edificantes, pero deben verse en el contexto de una sociedad que, durante la guerra civil, había perdido toda semejanza de orden y que, gracias a la dura reimposición de la sharia, la ley coránica, había vuelto a sentirse segura. Según los numerosos habitantes de Kabul con los que he hablado, en tiempo de los talibanes nadie debía temer que le robaran; las mujeres podían viajar de un rincón a otro del país sin miedo a ser molestadas; las calles del país eran seguras...
Este es un punto sobre el cual nunca me cansaré de insistir: a nosotros puede parecernos absurdo que los demás no quieran vivir, comer y vestirse como nosotros; a nosotros, los occidentales, puede parecernos absurda una sociedad que prefiere la poligamia e impone la absoluta fidelidad, en vez de nuestra provisional monogamia y de nuestra constante promiscuidad sexual. A nosotros nos parece natural que una mujer quiera ser como un hombre, ser soldado, abogado o piloto de aviones, que quiera tener independencia económica en vez de dedicarse a criar a sus hijos, educarlos y reinar en su casa...
Lo que olvidamos es que el burka pertenece a un mundo distinto del nuestro, a una cultura distinta; olvidamos que, como la sharia, tiene una tradición y es sólo un aspecto, el más exterior, justamente el de la vestimenta, de un principio mucho más general, el principio del purdah, la cortina, que en las sociedades islámicas separa a las mujeres de los hombres; las separa en sus habitaciones, en la comida, en su educación. Las separa, pero, desde su punto de vista, también las protege. Porque el burka es también eso, una protección, un símbolo de la inasequibilidad femenina en un país donde aún es usual que el médico, en las aldeas, no toque a una paciente y que sólo su hermano o el marido le pueda referir sus males.
Los intelectuales frívolos
La estrafalaria Maruja Torres dedicó una página de El País Semanal a esta inhumana codificación intimidatoria, la calificó de "intenso y extraordinariamente útil libro" y añadió, como colofón: "¿Queda claro que les recomiendo, en este belicoso septiembre, la lectura de Cartas contra una guerra?". Dada la trayectoria vital de Maruja Torres, me pregunto si su elogio a tamaño compendio de terrorismo, amputaciones y discriminaciones contra la mujer refleja un giro de 180 grados respecto de su feminismo y su progresismo de escaparate, de los que pasó a una cosmovisión medieval; o si implica una concesión de la progresía a las oenegés afines al multiculturalismo retrógrado; o si se encandiló con el título y, como les sucede a menudo a los intelectuales frívolos, compró una mercancía tarada guiándose exclusivamente por el rótulo pseudopacifista. O sea, que comentó el libro sin leerlo, porque creyó que se trataba realmente de un alegato antibelicista, algo que obra como un estímulo pavloviano sobre dichos intelectuales, cuando en realidad era todo lo contrario: una bomba lapa colocada en los bajos de nuestra civilización. En cualquier caso, su comportamiento refuerza la desconfianza que me inspiran los pronunciamientos de quienes no tienen más patente de credibilidad que las que les dan la moda y el grupo Prisa.
A la perversidad de unos pacifistas, y a la trivialidad de otros, conviene oponer, una vez más, la fría racionalidad de Tzvetan Todorov:
Una Europa pacifista dejó el camino expedito a Hitler. ¡Los pacifistas fueron los responsables de la Segunda Guerra Mundial!
