
La guerra fue una pugna entre quienes estaban arruinando y disgregando España, corroyendo todo aquello que unía al país, cuya salida sería una dictadura de corte soviético, y quienes defendían la nación y su base cultural cristiana. Después de la brutal experiencia republicana y del Frente Popular, y dado que la derecha nunca había sido democrática –aunque sí dispuesta a transigir con tal régimen–, y que la izquierda y los separatistas siempre habían sido antidemócratas aunque hablaran mucho de libertad, la democracia no desempeñó el menor papel en la guerra, en ninguno de los bandos. Todo esto creo haberlo explicado a fondo en mi trilogía sobre la república y la guerra civil, y en La transición de cristal.
El papel del franquismo consistió en reafirmar la cultura cristiana y reconstruir el país económicamente (tras la desarticulación de la economía por el Frente Popular), políticamente (contra las tensiones separatistas combinadas con las izquierdistas) y moralmente (después del desastre de la salud social propiciada por los revolucionarios y su siembra sistemática de odios). La triple reconstrucción se consiguió, en líneas generales, hasta con brillantez, si hacemos la comparación con cualquier otra época de los últimos cuatro siglos, y venciendo tremendas presiones y amenazas externas. Y no se consiguió contra la democracia, pues no hubo demócratas en las cárceles de Franco, y sí contra un antifranquismo totalitario, secesionista y a menudo simplemente criminal.
La cuestión, desde el punto de vista histórico, es: dados sus éxitos, ¿podría el franquismo mantenerse como un régimen superador de las democracias liberales y del comunismo, o bien debía considerarse una reacción necesaria ante una crisis histórica excepcional, y por ello destinado a desaparecer cuando los efectos de tal crisis se superasen? Durante años predominó en el régimen la primera idea, pero conforme pasaron los años cobraba mayor peso la segunda, la de la excepcionalidad del régimen. Y lo cobraba gracias, precisamente, a sus éxitos: el aislamiento exterior fue derrotado, el país creció económicamente pese a aquella hostilidad, y a un ritmo vertiginoso en sus últimos quince años, y los viejos odios desaparecieron (salvo para ínfimas minorías irreconciliables y a menudo delincuentes). España no era solo el país europeo de más rápido crecimiento, sino el de mejor salud social y tranquilidad interna, luego de haber emergido una potente clase media y desaparecido los fenómenos más hirientes de miseria y analfabetismo. Es llamativo cómo estos hechos decisivos son ignorados o minusvalorados en multitud de pretendidas historias de la época, que por ello mismo ofrecen una visión falsa de ella.
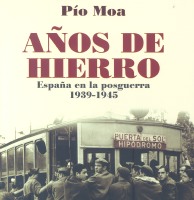 Por consiguiente, la democracia, que en la república naufragó sangrientamente por la violencia izquierdista y separatista, volvía al final del franquismo al primer plano. Ya había poco temor a una vuelta a las antiguas convulsiones, pues la masa de la población estaba reconciliada y sin odios, y la misma prosperidad y estabilidad de la clase media empujaban a una liberalización creciente; además, el fin natural del Caudillo iba a liberar las tensiones entre los partidos del régimen, las familias, que, contra la apariencia de partido único, siempre fueron varias y no muy bien avenidas, incluso en los años 40, como he expuesto en Años de hierro. El régimen había logrado superar las viejas crisis, pero no institucionalizarse con solidez, demostrando de nuevo su carácter de excepcionalidad.
Por consiguiente, la democracia, que en la república naufragó sangrientamente por la violencia izquierdista y separatista, volvía al final del franquismo al primer plano. Ya había poco temor a una vuelta a las antiguas convulsiones, pues la masa de la población estaba reconciliada y sin odios, y la misma prosperidad y estabilidad de la clase media empujaban a una liberalización creciente; además, el fin natural del Caudillo iba a liberar las tensiones entre los partidos del régimen, las familias, que, contra la apariencia de partido único, siempre fueron varias y no muy bien avenidas, incluso en los años 40, como he expuesto en Años de hierro. El régimen había logrado superar las viejas crisis, pero no institucionalizarse con solidez, demostrando de nuevo su carácter de excepcionalidad.
Se imponía, por tanto, un nuevo ciclo, lo que podía hacerse sobre la sociedad construida por el franquismo, es decir, de la ley a la ley, o bien mediante una ruptura para enlazar suicidamente con la república o más bien con el Frente Popular. Triunfó, por suerte, la primera opción, pero con graves distorsiones causadas por el azar histórico que colocó a la cabeza del proceso a Suárez, un ignorante de la historia y de la política, a la que confundía con el chalaneo, y que en cuatro años se las arregló para llevar el país a la situación crítica del 23-F. Fernández Miranda, como he explicado en La transición de cristal, tenía claro el origen del proceso en la situación creada por el franquismo, y que la oposición solo lo aceptaría si se sabía débil. Suárez, junto con un rey demasiado frívolo para lo que exigía la empresa, invirtió la orientación: trató de hacer olvidar el origen del proceso y el suyo propio, como si un personaje insignificante como él fuera el inventor de la democracia en España; permitió que el antifranquismo se confundiera con la democracia y tomara la iniciativa ideológica y propagandística y ayudó a los partidos rupturistas incluso con dinero. Con tosco maquiavelismo favoreció al PSOE para oponerlo al PCE, y a los separatismos supuestamente moderados para oponerlos a la ETA. En el libro citado he recordado cómo se elaboró la Constitución por el método del chalaneo, como tantas otras cosas. Salió de allí una democracia muy defectuosa, sin separación real de poderes, con excesivo peso de los partidos y una Constitución que abría paso al vaciamiento del estado en beneficio de los separatismos. Si aquello pudo durar treinta años, aun con numerosas crisis, fue gracias al capital político (paz, prosperidad, moderación) creado por el franquismo; pero con tendencia a fragilizarse. La relativa rectificación emprendida por Aznar fue rápida y fácilmente liquidada por un personaje tan necio y abyecto como Zapatero, que consiguió imponer el espíritu de la ruptura y oficializarlo en la ley de memoria histórica, la cual deslegitima implícitamente a la monarquía y a la transición posfranquista y legitima a la ETA, entre otros desmanes.
Se ha cerrado así un ciclo histórico en medio de una crisis económica, institucional, moral y de cohesión de la propia nación española. Se impone, por tanto, una regeneración, no solo de la economía, también de la nación y la democracia. Para lo cual son precisos políticos de mucho más calado que los que hoy vislumbramos.
Pinche aquí para acceder al blog de PÍO MOA.