
La expulsión de los alemanes de los territorios del este había sido acordada por los Aliados ya en las primeras reuniones en las que se trató el destino de Alemania tras la guerra. Stalin estaba decidido a que las provincias alemanas que pasaran a formar parte de Polonia y de la Unión Soviética estuvieran libres de población germana. Igualmente, deseaba desterrar a las minorías alemanas de los países que planeaba controlar tras la guerra: Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia y Rumanía.
Las causas eran diversas. Por un lado, indudablemente, estaba el ansia de venganza; Hitler había planeado expulsar a toda la subraza eslava hacia el este y someterla a la raza superior, la aria. Ahora, el georgiano demostraba el fracaso de su enemigo: no sólo los eslavos habían resistido, sino que serían ellos quienes expulsarían a los germanos de su país. Además, la homogeneización de la población evitaba conflictos y facilitaba el control soviético.
Por otro lado, era necesario un territorio para establecer a los polacos, que a su vez habían sido desplazados de su país antes de la guerra. La convivencia entre polacos y alemanes habría sido, por decirlo en términos suaves, conflictiva. Los líderes en el exilio de naciones ocupadas por los nazis, como Checoslovaquia o la misma Polonia, exigían también que se expulsara a los alemanes. Ante esta situación, los británicos, especialmente implicados en la cuestión polaca, y los estadounidenses accedieron a las exigencias de Stalin.
La nueva frontera germano-polaca en la línea Oder-Neisse fue fijada en la Conferencia de Potsdam en julio de 1945. Polonia ganaba al oeste unos 103.000 km2 de territorio –la mayoría de él rico e industrializado–, frente a los 180.000 km2 de terrenos principalmente rurales que perdía al este. Alemania perdía una quinta parte del territorio que tenía en 1937. Pero el mayor problema no era territorial, sino demográfico. ¿Cuántas personas vivían en los territorios alemanes del este? ¿Y dónde habría que establecerlas?
 Según diversas estimaciones, en las provincias alemanas al este de la línea Oder-Neisse vivían entre ocho y diez millones de alemanes al comienzo de la Segunda Guerra Mundial; otros tantos formaban minorías en Checoslovaquia, Hungría, URSS, Yugoslavia, Rumanía... Muchos ya habían sido expulsados de sus tierras antes del fin de la contienda, desde que el Ejército Rojo entrara en Prusia Oriental. Los aliados habían recomendado que la expulsión se llevara a cabo de forma "ordenada y humana"; los refugiados deberían ser trasladados a la mayor brevedad y ser dispersados por el resto de Alemania.
Según diversas estimaciones, en las provincias alemanas al este de la línea Oder-Neisse vivían entre ocho y diez millones de alemanes al comienzo de la Segunda Guerra Mundial; otros tantos formaban minorías en Checoslovaquia, Hungría, URSS, Yugoslavia, Rumanía... Muchos ya habían sido expulsados de sus tierras antes del fin de la contienda, desde que el Ejército Rojo entrara en Prusia Oriental. Los aliados habían recomendado que la expulsión se llevara a cabo de forma "ordenada y humana"; los refugiados deberían ser trasladados a la mayor brevedad y ser dispersados por el resto de Alemania.
La expulsión no fue ordenada ni humana; polacos y soviéticos aplicaron el ojo por ojo, en venganza por las atrocidades nazis. Muchos alemanes fueron internados en campos polacos o trasladados al Gulag, donde fueron sometidos a tortura o asesinados. Sólo en Polonia se calcula que murieron unos 60.000. Otros muchos acabaron como trabajadores forzados, obligados a reconstruir las ciudades arrasadas por la guerra en Checoslovaquia o Polonia.
Los que fueron trasladados a Alemania no disfrutaron de condiciones mucho mejores. De un día para otro, los habitantes de pueblos enteros eran congregados por las nuevas autoridades, desposeídos de todas sus pertenencias, a menudo golpeados y humillados y obligados a marchar hacia el oeste, dejando todo atrás tierras, casas, negocios y también una parte fundamental de la historia y la cultura de Europa.
Las caravanas de refugiados llegaban al oeste en condiciones lamentables. Trasladados en trenes de mercancías –como lo habían sido los judíos y demás víctimas de los asesinos nazis–, hacinados, hambrientos y maltratados, muchos no sobrevivían al viaje. En Berlín, los estadounidenses sacaban cadáveres por decenas de los vagones que llegaban a diario. Las potencias occidentales protestaron por las condiciones en las que se llevaba a cabo la expulsión, pero fue inútil: el Este estaba ahora en manos de los soviéticos y sus satélites, y ya era imposible controlar lo que ocurría allí.
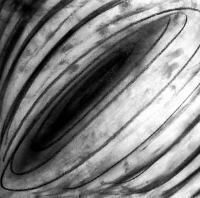 Se calcula que hasta los años cincuenta llegaron unos doce millones de desplazados a la nueva Alemania: unos 7,9 millones a la parte occidental y unos 4,1 millones a la oriental, ocupada por los soviéticos. En ambas el recibimiento fue el mismo: indiferente, frío e incluso hostil. Los refugiados llegaban a un país en ruinas que no les reconocía ni tenía nada que ofrecerles; allí eran tan extranjeros como un ruso o un americano. Los mismos aliados se sorprendieron de esa hostilidad y falta de solidaridad. Los habitantes occidentales consideraban a esos individuos, procedentes de Prusia Oriental, Silesia y Pomerania, labriegos medio rusos o polacos que hablaban un dialecto incomprensible. Nada sabían de sus padecimientos, de las terribles penurias que habían pasado a manos de los soviéticos o de su éxodo forzado (al igual que los orientales ignoraban cómo había sido la guerra en el resto de Alemania). Eran una molestia, una plaga, un recordatorio de que habían perdido la contienda. No eran verdaderos alemanes.
Se calcula que hasta los años cincuenta llegaron unos doce millones de desplazados a la nueva Alemania: unos 7,9 millones a la parte occidental y unos 4,1 millones a la oriental, ocupada por los soviéticos. En ambas el recibimiento fue el mismo: indiferente, frío e incluso hostil. Los refugiados llegaban a un país en ruinas que no les reconocía ni tenía nada que ofrecerles; allí eran tan extranjeros como un ruso o un americano. Los mismos aliados se sorprendieron de esa hostilidad y falta de solidaridad. Los habitantes occidentales consideraban a esos individuos, procedentes de Prusia Oriental, Silesia y Pomerania, labriegos medio rusos o polacos que hablaban un dialecto incomprensible. Nada sabían de sus padecimientos, de las terribles penurias que habían pasado a manos de los soviéticos o de su éxodo forzado (al igual que los orientales ignoraban cómo había sido la guerra en el resto de Alemania). Eran una molestia, una plaga, un recordatorio de que habían perdido la contienda. No eran verdaderos alemanes.
Para complicar aún más la situación de los exiliados, los aliados habían decidido dispersarlos por toda Alemania. Con ello buscaban que, al no constituir grupos numerosos, no se formaran guetos y los desterrados se integraran cuanto antes; también, sin duda, pretendían evitar que los recién llegados causaran conflictos con la población local.
Así, estos nuevos alemanes se encontraron con un panorama desolador: lo habían perdido todo; estaban en un país que se suponía que era el suyo pero que no conocían ni les reconocía; eran despreciados por sus compatriotas; Alemania estaba en ruinas y lo mejor que les podían ofrecer la mayoría de las veces eran casetas prefabricadas en campamentos de refugiados. Dispersos, sin ayuda y con un futuro incierto, muchos trataron de integrarse olvidando sus orígenes y su historia. Hasta 1949 no se les permitió ninguna forma de asociación, ni siquiera de ayuda mutua (ese año se creó la Asociación Central de Alemanes Desplazados).
Ya en los cincuenta, y en la República Federal, comenzó a romperse, en cierto sentido, ese aislamiento. Se crearon más asociaciones de desplazados, incluso formaron un partido político. Sin embargo, la representatividad de éste fue escasa, y sus resultados fueron empeorando hasta que, tras las elecciones de 1957, desapareció.
Ahora bien, los partidos de Alemania Federal, con la excepción del comunista, no renunciaron (al menos de palabra) a la principal reivindicación de los refugiados: recuperar sus tierras. Que Alemania volviera a ser una, incluyendo los territorios perdidos del este, fue una aspiración de todas las fuerzas políticas. No fue hasta la llegada de Willy Brandt y su Ostpolitik cuando esta idea se fue abandonando por inviable. Finalmente, tras la reunificación, Polonia y Alemania reconocieron mutuamente sus fronteras actuales (la línea Oder-Neisse) como definitivas. Era el fin del sueño que aún acariciaban algunos desplazados y sus descendientes: recuperar una vida que habían perdido.
Podemos considerar a estos alemanes exiliados en su propia patria las últimas víctimas de los nazis. Les apoyaran o no, culpables o inocentes, se vieron atrapados en medio de la lucha y el odio entre dos de los mayores asesinos de la historia, Hitler y Stalin. Lo perdieron todo, hasta su historia.