
En aquel trauma colectivo se había forjado la identidad hispánica. Un pueblo de frontera, siempre en guerra, aislado del resto de Europa por los Pirineos y del resto del mundo por tres mares.
Expulsado el moro, los herederos de Don Pelayo descubrieron que habían dejado de ser godos. Eran otra cosa bien distinta: españoles, una aleación extrañamente dura, compuesta por las cenizas de Roma, las invasiones bárbaras y la larga noche del Islam. Eso es lo que se encontraron los Reyes Católicos cuando, en el ocaso de la Edad Media, se hicieron a dúo con el control de casi toda la península. Y como no quedaba ya un palmo de tierra que arrebatar a los infieles, canalizaron toda la energía que les sobraba a sus belicosos súbditos allende los mares.
América acababa de descubrirse, pero lo que le interesaba a Fernando el Católico era quedarse con Italia, mucho más cercana y atractiva. No se trataba tanto de devolver la cortesía a los antiguos romanos que habían venido hasta aquí mil quinientos años antes a civilizarnos como de ser alguien en Europa. Para conseguirlo había que controlar Italia y tener al Sumo Pontífice, ya de vuelta en Roma, cogido por salva sea la parte. Fernando contaba, además, con un puesto de avanzada, las islas de Sicilia y Cerdeña, que formaban parte de la herencia aragonesa. Dos buenas plazas, sin duda, pero intrascendentes al lado de lo verdaderamente importante: la ciudad y el reino de Nápoles.
El problema es que estaba en manos francesas, y los franceses eran, aparte de tradicionales aliados de Castilla, muy fuertes y numerosos. Por si eso era poco, tenían la afición de violar a traición los acuerdos. Esto último es lo que sucedió en 1502. El rey Luis XII de Francia, que dos años antes había llegado a una entente cordial con Fernando, decidió que había llegado la hora de largar a los incordiosos españoles de la parte de Nápoles que les había tocado. Desembarcó un potente ejército en la capital y acorraló a las tropas españolas, que se vieron obligadas a refugiarse en Barletta, a orillas de Adriático.
Cuando las noticias llegaron a España, el rey se debatió entre dejar que los franceses se saliesen con la suya o, en un intento a la desesperada de quedar por encima, plantarles cara. Fernando, aragonés a fin de cuentas, ni siquiera consideró la posibilidad de rendirse, y menos aún ante los franceses. Cursó órdenes a los suyos para que resistiesen en espera de refuerzos. Armó una flota y envió en ella a un experto en cuestiones napolitanas: Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como Gran Capitán y héroe de la anterior guerra contra Francia.
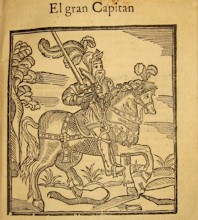 Entre infantes, artilleros y jinetes, el Gran Capitán consiguió juntar unos 9.500 hombres, que pudo desembarcar gracias a que el almirante guipuzcoano Juan de Lezcano había limpiado previamente el Adriático de navíos franceses. Muchos o pocos, Fernández de Córdoba sabía que se le iba a venir encima la marabunta gabacha. No podía salir a su encuentro, sino aguardar pacientemente y, cuando estuviesen a tiro, cazarles como ratones. Para empezar ordenó a su ejército abandonar a toda prisa la costa. La trampa se la iba a tender tierra adentro, en la pequeña villa de Ceriñola, que, encaramada sobre un cerro, presentaba las condiciones idóneas para el tipo de batalla que había planeado. A diferencia de los franceses, que siempre combatían igual, el Gran Capitán estudiaba al enemigo y adaptaba la estrategia en función de ello. El ejército francés, muy previsible, cargaba con la caballería pesada y luego los infantes y los arcabuceros remataban la faena.
Entre infantes, artilleros y jinetes, el Gran Capitán consiguió juntar unos 9.500 hombres, que pudo desembarcar gracias a que el almirante guipuzcoano Juan de Lezcano había limpiado previamente el Adriático de navíos franceses. Muchos o pocos, Fernández de Córdoba sabía que se le iba a venir encima la marabunta gabacha. No podía salir a su encuentro, sino aguardar pacientemente y, cuando estuviesen a tiro, cazarles como ratones. Para empezar ordenó a su ejército abandonar a toda prisa la costa. La trampa se la iba a tender tierra adentro, en la pequeña villa de Ceriñola, que, encaramada sobre un cerro, presentaba las condiciones idóneas para el tipo de batalla que había planeado. A diferencia de los franceses, que siempre combatían igual, el Gran Capitán estudiaba al enemigo y adaptaba la estrategia en función de ello. El ejército francés, muy previsible, cargaba con la caballería pesada y luego los infantes y los arcabuceros remataban la faena.
En campo abierto un ejército así hubiese aplastado al español, compuesto básicamente por infantes. Pero no si la batalla se celebraba en un lugar debidamente maqueado para la ocasión. Las prisas del Gran Capitán se debían a eso mismo, quería llegar el primero para decorar el escenario a su gusto. El cerro de Ceriñola le otorgaría una ventaja crucial. Por un lado los vería venir y podría descargar la artillería desde allí arriba; por otro, colocando un parapeto de estacas al pie de la colina, la caballería enemiga quedaría neutralizada. Si, además, cavaba unos fosos-trampa en torno a la loma –cosa que mandó hacer inmediatamente–, no iba a quedar un solo francés con vida.
Era la trampa perfecta que el general francés, Louis d'Armagnac, duque de Nemours, no supo ver. Tal vez por su juventud, tal vez por su arrogancia típicamente francesa, o tal vez porque el sistema del cordobés era realmente ingenioso, ya que desde lejos sólo se veía una insignificante aldea encima de una loma con un montón de vulnerables infantes a sus pies. No lo sabemos, porque Nemours no pudo contarlo: murió en nada más empezar la batalla de un certero disparo que le propinó un artillero español con una espingarda.
La mesnada francesa llegó a Ceriñola al caer la tarde del 28 de abril de 1503. En circunstancias normales hubiesen esperado al día siguiente, pero a Nemours le debió de parecer tan fácil que ordenó atacar y dar por concluido el asunto antes de cenar. Y no es una interpretación libre de lo que pasó, sino un hecho histórico: el duque ordenó a sus sirvientes que fuesen preparándole la cena en su tienda mientras él acababa con los españoles.
La caballería, al mando de Louis d'Ars, cargó con furia hasta que se dio de bruces con las estacas, el foso y los piqueros alemanes, colocados justo a tiro de la artillería, que les hizo un destrozo considerable. Entonces sucedió algo imprevisto: unos carros de pólvora españoles estallaron en el lado español, ocasionando gran desconcierto. El Gran Capitán, temeroso de que eso provocase una desbandada entre la tropa, arengó a sus hombres con unas palabras de ánimo que se han terminado haciendo famosas:
¡Buen anuncio! ¡Estas son las luminarias de la victoria!
Nemours, que no había oído a don Gonzalo, creyó que aquella era su oportunidad y se lanzó a la carga al frente de la caballería. La carga volvió a fracasar y él perdió la vida, como un valiente, todo sea dicho. Lejos de venirse abajo, los franceses lo volvieron a intentar, esta vez al mando del coronel Chaudieu, que también murió de un balazo aquella misma noche. La gabachada empezó a ponerse nerviosa. Una parte importante eran mercenarios suizos y gascones que, viendo como se evaporaba la paga, salieron en desbandada, dejando el campo libre para la embestida final de la infantería, que saltó el foso y la emprendió contra los desconcertados franceses, que no se esperaban un final así.
En aproximadamente una hora el poderoso ejército francés había caído derrotado. Fernández de Córdoba y sus oficiales recorrieron el campo de batalla conmovidos. Hasta 4.000 franceses muertos contaron. Nemours estaba entre ellos. El Gran Capitán, que por algo era grande, presentó sus respetos al cadáver de su oponente y ordenó que lo trasladasen con honores a Barletta, donde recibiría cristiana sepultura en un monasterio. Hecho esto, se dirigió a la tienda del finado y se ventiló su cena, que una cosa es ser un caballero y otra ser tonto.
El triunfo de Ceriñola fue la primera gran batalla ganada por las armas españolas en Europa, la primera piedra de un imperio que perviviría más de tres siglos y la forja de un mito imperecedero: el de la fiel infantería española, la que nunca se rinde.