
Malick es el paradigma del director a priori genial: místico, lírico, profundo a fuer de estético (bueno, también Trier, pero a éste le pierden las bromas de mal gusto). Un tipo que no hace concesiones a la industria, lo popular y lo vulgar. Un elefante blanco, que diría, entre irónico y despectivo, el gran crítico Manny Farber. Que deslumbra a quien considera que el arte ha de incorporar una dimensión trascendente, una especie de sustitutivo laico de la experiencia religiosa.
Cuando se trata de explicar su cine, las referencias ineludibles que le vienen a la cabeza al crítico accidental –mientras pone los ojos en blanco y busca algunas epatantes metáforas conceptuales y extraños giros semánticos– son Kubrick, Tarkovski, Brackhage; incluso, si está especialmente enterado, el ucraniano Alexei Kurkovski.
Malick cumple con la función de sacerdote supremo de dicha secta artística. A tope. El malickismo como forma superior de la cinefilia culterana y trendy. Solo desde una perspectiva de alienación cinematográfica y desde el culto a la personalidad es comprensible que el máximo galardón del festival francés haya ido a parar a esta indigestión de aparatosa y superficial religiosidad new age salpicada de pesimismo antropológico. Además, claro, de la habitual tendencia de los jurados presididos por un norteamericano –esta vez Robert de Niro– a premiar una película de aquellos lares, como quedó desvergonzadamente de manifiesto cuando Quentin Tarantino otorgó por todo el morro la Palma a Michael Moore por Fahrenheit 9/11.
Por supuesto, olviden las referencias a los directores antes mencionados, cuya ambición filosófica y formal está a años luz del amaneramiento expresivo y de las recetas pseudoexistenciales de Malick en sus últimas películas, y piensen más bien en gente como Julio Medem o Isabel Coixet para percatarse del aire de familia que circunda a The tree of life. De manera parecida a como la directora catalana se preguntaba en un celebérrimo anuncio de compresas, y a través de una sugerente voz en off, a qué huelen las nubes, Malick no se limita al planeta Tierra y sitúa su mirada en el infinito y más allá: ¿a qué huele el Universo entero? Unas preciosísimas imágenes de quásares se combinan con formaciones de medusas bailando en la oscuridad de las fosas abisales mientras nubes formadas por miles de pájaros danzan con los últimos rayos de sol crepusculares. ¿He dicho ya que las imágenes son guapísimas? De ese preciosismo de anuncio de perfume o de compresas con olor a pachuli y melocotón en almíbar. Quisiera Malick encontrar el diapasón de la música poética de San Juan de la Cruz o Alberto Caeiro, pero sin embargo es muy delgada la línea roja que separa lo sublime de lo ridículo, se queda el pretendido canto del ruiseñor en graznido de (Juan Salvador) Gaviota.
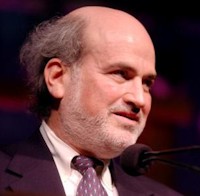 Estas imágenes de la magnificiencia del Univeso, que parecen extraídas de algún reportaje de National Geoghaphic o una exposición de la teodicea teleológica de Teilhard de Chardin, entablan, se supone, una relación dialéctica con la historia de una familia de clase media norteamericana, a su vez dividida en dos períodos temporales: la formación de la familia propiamente dicha a partir del nacimiento y crecimiento de los hijos, por un lado, mientras que en el futuro uno de los pequeños sufre en silencio y aparentemente con resentimiento el autoritarismo de la figura paterna. Todo ello adobado por una banda sonora confeccionada con los Cuarenta Principales de Chill Out Clásico: Bach, Couperin, Mozart, Mahler, Smetana, Gorecki, Respighi, Holst...
Estas imágenes de la magnificiencia del Univeso, que parecen extraídas de algún reportaje de National Geoghaphic o una exposición de la teodicea teleológica de Teilhard de Chardin, entablan, se supone, una relación dialéctica con la historia de una familia de clase media norteamericana, a su vez dividida en dos períodos temporales: la formación de la familia propiamente dicha a partir del nacimiento y crecimiento de los hijos, por un lado, mientras que en el futuro uno de los pequeños sufre en silencio y aparentemente con resentimiento el autoritarismo de la figura paterna. Todo ello adobado por una banda sonora confeccionada con los Cuarenta Principales de Chill Out Clásico: Bach, Couperin, Mozart, Mahler, Smetana, Gorecki, Respighi, Holst...
No está claro (¿he dicho ya que Malick no se molesta en descender a las filisteas explicaciones causalistas en las que se empeña el común de los mortales?) si en dicha relación dialéctica entre la evolución del Universo y de la vida, por una parte, y la evolución de la familia burguesa, por otra, hay que poner en primer plano el Universo y al fondo a la familia, o al contrario, o vete tú a saber. Pero si Malick parece asumir la máxima wittgensteniana que prefiere el silencio a hablar de lo que no se puede, no vamos a venir nosotros a jugar a hermeneutas de lo ininteligible. Debe de haber un término a medio entre explicar un chiste y querer fundar una religión basándose no en un Libro, como han pretendido hasta ahora todos los Profetas, sino en una Película. En cualquier caso, permítanme que, a diferencia de tanto crítico postrado de hinojos ante los Fotogramas de la Ley de Malick, me muestre entre escéptico e indiferente.
Aunque tampoco me extraña tanto el éxito de crítica que ha tenido The tree of life entre los norteamericanos. Y es que la religiosidad que destila la película entronca a la perfección con la típica y propia de los Estados Unidos de América, la del libro del mormón de John Smith y la Iglesia de la Cienciología de Hubbard, la del cristianismo a la americana, tanto en sus versiones protestantes como católica, la del billete de dólar que reza, nunca mejor dicho: "In God we trust". Una religiosidad que retoma el gnosticismo primigenio y que, en palabras de su mejor intérprete, Harold Bloom, se dirige a un particular sujeto:
El yo americano no es el Adán del Genésis, sino un Adán más primigenio, un hombre antes de que hubiera hombres y mujeres. Anterior y superior a los ángeles, este verdadero Adán es tan antiguo como Dios, más antiguo que la Biblia, está fuera del tiempo y no le mancilla la mortalidad.
Es realmente a este Adán americano con el que dialoga Dios en la cita del Libro de Job que usa Malick en el fronstipicio de su película:
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios?
Entre tanta meditación y elipsis, entre tanta confrontación espuria entre la Naturaleza y Dios, la interpretación de Brad Pitt como figura patriarcal al estilo del Antiguo Testamento es contundente, Jessica Chastain aporta su belleza angulosa y Sean Penn sufre en silencio pero con efectividad sus hemorroides del alma. En el cine inglés donde la vi, unas bellísimas chicas francesas dormitaban a mi lado a partir de la primera hora. Más que roncar, susurraban, así de ligero y evanescente era su sueño. Lo que me hizo pensar, mientras escuchaba la enésima parábola de Malick vía voz en off, que, como decía Oscar Wilde, el verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo invisible.
THE TREE OF LIFE (EEUU, 2011, 138 min.). Director: Terrence Malick. Intérpretes: Sean Penn, Brad Pitt, Jessica Chastain. Género: Drama. Estreno en España: septiembre.
Pinche aquí para acceder al blog de SANTIAGO NAVAJAS.
