
Los edificios eran precarios, feos; muchas viviendas no eran otra cosa que casuchas construidas con unas cuantas vigas de madera cubiertas de latón. El suministro de agua potable y alcantarillado apenas llegaba a la tercera parte de la población. Las calles solían ser unos cariados caminos de polvo que se tornaban lodazales con las lluvias tropicales.
Más que una ciudad, Port-au-Prince era un amasijo urbano en un creciente proceso de tugurización. ¿Cómo llegó a ese extremo? Miles de campesinos sin oficio ni beneficio a se habían ido incorporando paulatinamente a la desvencijada urbe porque en las zonas rurales las posibilidades de supervivencia eran aún peores. Mientras en el resto de América Latina las capitales suelen ser sitios notables moteados de barrios miserables, Port-au-Prince era una ciudad absolutamente miserable salpicada con algunas zonas aceptables.
En principio, ante esta situación, el terremoto podría aparecer como una oportunidad para construir una capital mejor, diferente; pero las ciudades son siempre una expresión de su realidad económica y social, de la cosmovisión de sus habitantes, de sus inclinaciones estéticas, de las riquezas que son capaces de generar, del orgullo histórico con que las contemplan. En Europa, por ejemplo, es conmovedora la voluntad de los alemanes de Dresde por rehacer la ciudad gloriosa que un día fue sede del soberano de Sajonia (y donde Schiller, siglos más tarde, escribiera el Himno a la Alegría, que es hoy el oficial de la Unión Europea), una bella ciudad devastada por los bombardeos de la Segunda Guerra y luego por la estupidez urbanística de los comunistas de la RDA, que la controlaron por más de cuarenta años.
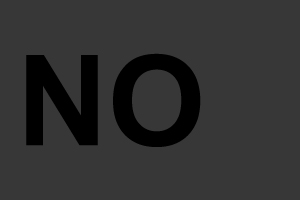 Pero ¿qué van a reconstruir los pobres haitianos? ¿Cuál es la memoria histórica que quieren reproducir? ¿Cuál es la referencia que guardan en la memoria? Cuando los polacos rehicieron el casco histórico de Cracovia apelaron a las fotos anteriores a la guerra. Amaban la ciudad destruida y querían recuperarla. Los pobres haitianos, comprensiblemente más interesados en sobrevivir que en cualquier otra cosa, no tienen (tal vez no puedan tener) amor por una ciudad de la que es imposible sentirse orgulloso. Al menos esa ha sido la triste sensación que he tenido en cada una de las cinco o seis visitas que he hecho a Port-au-Prince.
Pero ¿qué van a reconstruir los pobres haitianos? ¿Cuál es la memoria histórica que quieren reproducir? ¿Cuál es la referencia que guardan en la memoria? Cuando los polacos rehicieron el casco histórico de Cracovia apelaron a las fotos anteriores a la guerra. Amaban la ciudad destruida y querían recuperarla. Los pobres haitianos, comprensiblemente más interesados en sobrevivir que en cualquier otra cosa, no tienen (tal vez no puedan tener) amor por una ciudad de la que es imposible sentirse orgulloso. Al menos esa ha sido la triste sensación que he tenido en cada una de las cinco o seis visitas que he hecho a Port-au-Prince.
La paradoja es tremenda. Por supuesto, hay que barrer los escombros y construir escuelas, hospitales, viviendas y caminos a la mayor velocidad posible; y es verdad que esos trabajos, pagados por las naciones ricas, estimularán la economía, pero probablemente ese intenso foco de actividad laboral atraerá más población rural hacia la abatida ciudad, lo que en su momento acentuará muchos de los problemas que padecía antes del terremoto.
Hace ya varias décadas que escuché la frase: "Haití no es viable como nación". Entonces, alguna publicación internacional tan creativa como impráctica propuso que una parte sustancial de los haitianos se trasladara a la Guyana francesa, en la frontera de Brasil, territorio semidespoblado, tres veces mayor que Haití, pero con una densidad de población cien veces menor. Nadie, claro, le hizo el menor caso.
En realidad, no hay países inviables si son capaces de crear un aparato productivo que pueda sostener a las poblaciones. Israel tiene menos territorio (y, en un principio, infinitamente menos fértil) que Haití, y más densidad de población, pero es tan rico que hoy tiene a cientos de médicos, socorristas y personal sanitario ayudando a los haitianos dentro del mayor hospital de campaña de cuantos ayudan en Port-au-Prince. ¿Cómo ha logrado ese milagro? Todos lo sabemos: fomentando enormemente el capital humano. Junto a la reconstrucción de la ciudad, hay que pensar en la reconstrucción de la sociedad. No hay ciudad confortable sin ciudadanos aptos. Ese es el reto.
Más que una ciudad, Port-au-Prince era un amasijo urbano en un creciente proceso de tugurización. ¿Cómo llegó a ese extremo? Miles de campesinos sin oficio ni beneficio a se habían ido incorporando paulatinamente a la desvencijada urbe porque en las zonas rurales las posibilidades de supervivencia eran aún peores. Mientras en el resto de América Latina las capitales suelen ser sitios notables moteados de barrios miserables, Port-au-Prince era una ciudad absolutamente miserable salpicada con algunas zonas aceptables.
En principio, ante esta situación, el terremoto podría aparecer como una oportunidad para construir una capital mejor, diferente; pero las ciudades son siempre una expresión de su realidad económica y social, de la cosmovisión de sus habitantes, de sus inclinaciones estéticas, de las riquezas que son capaces de generar, del orgullo histórico con que las contemplan. En Europa, por ejemplo, es conmovedora la voluntad de los alemanes de Dresde por rehacer la ciudad gloriosa que un día fue sede del soberano de Sajonia (y donde Schiller, siglos más tarde, escribiera el Himno a la Alegría, que es hoy el oficial de la Unión Europea), una bella ciudad devastada por los bombardeos de la Segunda Guerra y luego por la estupidez urbanística de los comunistas de la RDA, que la controlaron por más de cuarenta años.
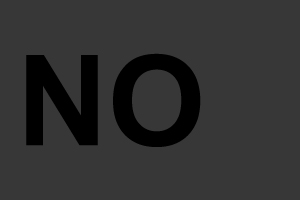 Pero ¿qué van a reconstruir los pobres haitianos? ¿Cuál es la memoria histórica que quieren reproducir? ¿Cuál es la referencia que guardan en la memoria? Cuando los polacos rehicieron el casco histórico de Cracovia apelaron a las fotos anteriores a la guerra. Amaban la ciudad destruida y querían recuperarla. Los pobres haitianos, comprensiblemente más interesados en sobrevivir que en cualquier otra cosa, no tienen (tal vez no puedan tener) amor por una ciudad de la que es imposible sentirse orgulloso. Al menos esa ha sido la triste sensación que he tenido en cada una de las cinco o seis visitas que he hecho a Port-au-Prince.
Pero ¿qué van a reconstruir los pobres haitianos? ¿Cuál es la memoria histórica que quieren reproducir? ¿Cuál es la referencia que guardan en la memoria? Cuando los polacos rehicieron el casco histórico de Cracovia apelaron a las fotos anteriores a la guerra. Amaban la ciudad destruida y querían recuperarla. Los pobres haitianos, comprensiblemente más interesados en sobrevivir que en cualquier otra cosa, no tienen (tal vez no puedan tener) amor por una ciudad de la que es imposible sentirse orgulloso. Al menos esa ha sido la triste sensación que he tenido en cada una de las cinco o seis visitas que he hecho a Port-au-Prince.La paradoja es tremenda. Por supuesto, hay que barrer los escombros y construir escuelas, hospitales, viviendas y caminos a la mayor velocidad posible; y es verdad que esos trabajos, pagados por las naciones ricas, estimularán la economía, pero probablemente ese intenso foco de actividad laboral atraerá más población rural hacia la abatida ciudad, lo que en su momento acentuará muchos de los problemas que padecía antes del terremoto.
Hace ya varias décadas que escuché la frase: "Haití no es viable como nación". Entonces, alguna publicación internacional tan creativa como impráctica propuso que una parte sustancial de los haitianos se trasladara a la Guyana francesa, en la frontera de Brasil, territorio semidespoblado, tres veces mayor que Haití, pero con una densidad de población cien veces menor. Nadie, claro, le hizo el menor caso.
En realidad, no hay países inviables si son capaces de crear un aparato productivo que pueda sostener a las poblaciones. Israel tiene menos territorio (y, en un principio, infinitamente menos fértil) que Haití, y más densidad de población, pero es tan rico que hoy tiene a cientos de médicos, socorristas y personal sanitario ayudando a los haitianos dentro del mayor hospital de campaña de cuantos ayudan en Port-au-Prince. ¿Cómo ha logrado ese milagro? Todos lo sabemos: fomentando enormemente el capital humano. Junto a la reconstrucción de la ciudad, hay que pensar en la reconstrucción de la sociedad. No hay ciudad confortable sin ciudadanos aptos. Ese es el reto.
