
No fue Homenaje a Cataluña, ese libro de título tan alejado de su contenido, lo único que escribió George Orwell sobre la Guerra Civil. Cuando regresó a Inglaterra huyendo de sus camaradas comunistas, siguió muy pendiente del transcurso de la guerra y tomó la pluma a menudo para rebatir en la prensa británica los que consideró errores y mentiras sobre lo que estaba sucediendo en España. Porque acusó a la prensa de izquierdas de toda Europa de ser la principal culpable de difundir información falsa siguiendo las órdenes de Moscú.
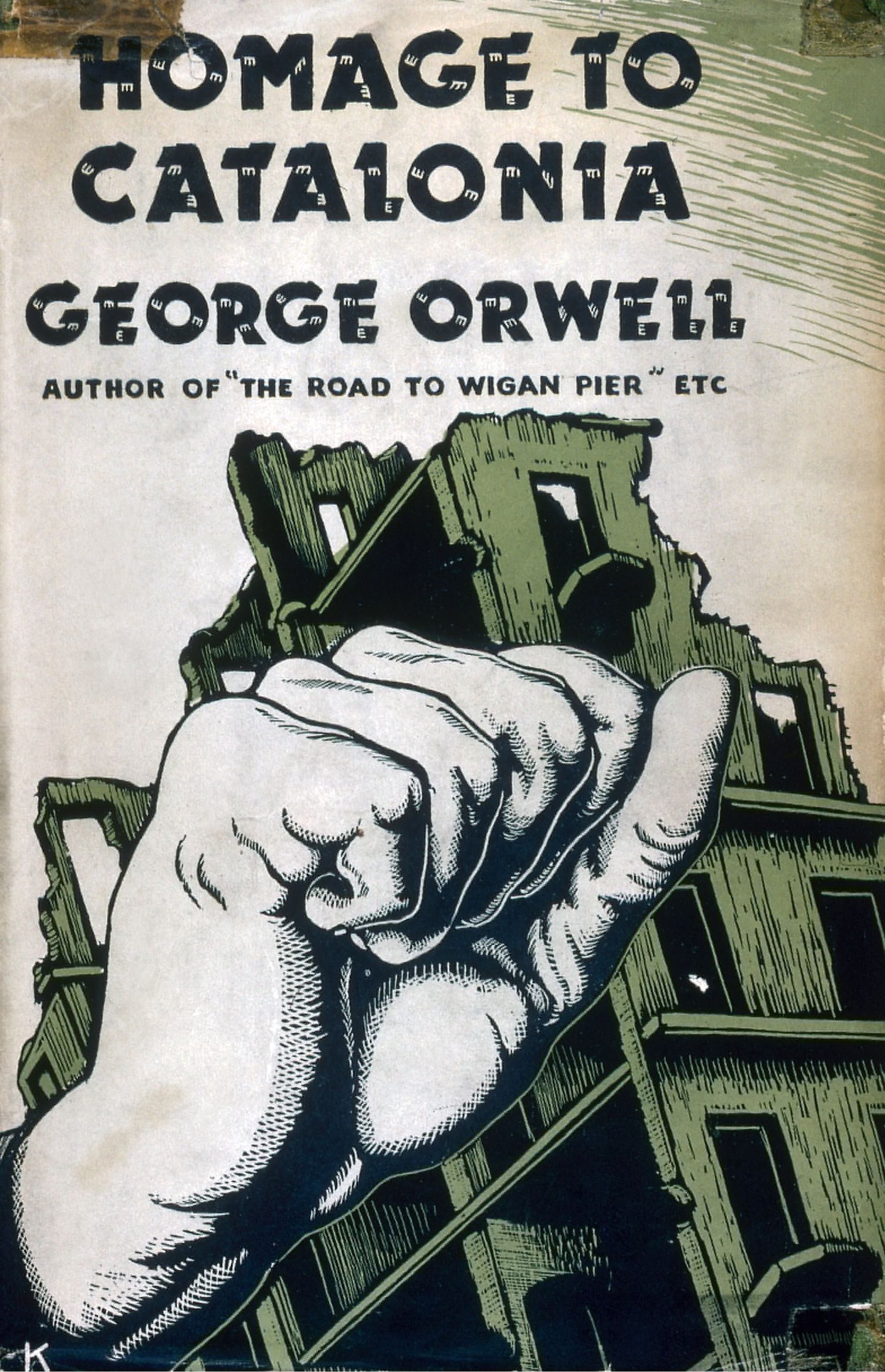
Lamentó Orwell que el fanatismo congénito de los seres humanos les lleve a rechazar la información que les desagrada y a ser capaces de creerse cualquier disparate siempre que encaje en sus deseos ideológicos. Sin embargo, él mismo cayó en ese fanatismo al rechazar muchos datos sobre lo que sucedía en España en aquellos momentos –por ejemplo, la masacre de religiosos y otros civiles en la retaguardia republicana, que no acababa de creerse del todo– y al asumir prejuicios históricos sobre la historia de España muy arraigados en la Europa protestante. Por ejemplo, llegó a España con una imagen de ella pueril y folletinesca, como recién salida de la Carmen de Bizet, pero tan arraigada que su experiencia de seis meses en Cataluña y Aragón le sirvió incluso para reafirmarla:
“En las tranquilas callejuelas apartadas de Lérida y Barbastro me pareció tener una visión fugaz, una especie de lejano rumor de la España que vive en la imaginación de todos. Sierras blancas, manadas de cabras, mazmorras de la Inquisición, palacios moriscos, hileras oscuras y ondulantes de mulas, verdes olivares, montes de limoneros, muchachas de mantillas negras, vinos de Málaga y Alicante, catedrales, cardenales, corridas de toros, gitanos, serenatas: en pocas palabras, España, el país de Europa que más había atraído mi imaginación”.
Al partir, no pareció haber cambiado mucho su visión sobre “un país primitivo donde el capitalista es lisa y llanamente un explotador, el funcionario un granuja, el cura un fanático ignorante o un pícaro y el prostíbulo un pilar de la sociedad”. Paradójicamente, lamentó que las trincheras republicanas no estuvieran adecuadamente provistas de servicios de desahogo sexual, lo que conducía a los jóvenes milicianos a darse a la sodomía, y encontró enternecedor el detalle de que en los burdeles colectivizados de Barcelona se colgaran carteles rogando a los clientes que tratasen a las prostitutas con el respeto debido a unas “camaradas”.
No debe sorprender, por lo tanto, que su interpretación sobre el estallido de la guerra encajase con ortodoxia en un esquema marxista de lucha de clases –curas, marqueses y militares contra el pueblo– y completamente ignorante de la violencia contra la oposición y la demolición de la legalidad republicana precisamente por los republicanos:
“Este gobierno –el del Frente Popular– no estaba de ningún modo dominado por los extremistas. Lejos de propiciar ninguna crisis utilizando la violencia contra la oposición política, antes bien se debilitó por culpa de su moderación (…) El plan de reformas del gobierno amenazaba a los grandes latifundistas y a la Iglesia, como es preceptivo en cualquier reforma radical. En la España contemporánea era imposible acercarse a una democracia real sin chocar de frente con poderosos intereses creados”.
Y por eso el “gobierno elegido democráticamente” –¿no supo nada Orwell del magno pucherazo frentepopulista, confesado hasta por Alcalá-Zamora y Azaña?– emprendió reformas radicales “ciñéndose por completo a la ley”, lo que provocó que la oposición rompiese la baraja y se sublevara:
“El odio que la República española suscitó en los millonarios, los duques, los cardenales, los señoritos, los espadones y demás bastaría por sí solo para saber qué se cocía. En esencia fue una guerra de clases. Si se hubiera ganado, se habría fortalecido la causa de la gente corriente del mundo entero. Pero se perdió, y los inversores de todo el mundo se frotaron las manos. Esto fue lo que sucedió en el fondo; lo demás no fue más que espuma de superficie”.

Sobre los hechos de los que fue testigo presencial escribió con bastante mayor puntería. Por ejemplo, rebatió el argumento, muy habitual entre los defensores de la República, de que las iglesias sólo fueron atacadas cuando los sacerdotes disparaban desde ellas:
“No tiene sentido negar que se destruyeron iglesias en toda la España republicana. Algunos partidarios del gobierno, deseosos de dar respetabilidad a su causa, han dicho que sólo fueron destruidas las iglesias que se utilizaron como reducto durante los combates callejeros del principio de la contienda. Es mentira. Se destruyeron iglesias en todas partes, en ciudades y pueblos, y, exceptuando unos cuantos templos protestantes, a ninguno se le permitió abrir sus puertas ni celebrar servicios hasta agosto de 1937”.
También desmintió que el proletariado internacional se hubiera movilizado en apoyo de sus compañeros españoles, como anunciaba triunfalmente la propaganda izquierdista de toda Europa:
“Cuando dije que había dejado de creer en la solidaridad internacional de la clase obrera (…) pensaba en la historia europea de los últimos diez años y en el gran fracaso que supuso para la clase obrera europea no mantenerse unida frente a la agresión fascista. La guerra civil española duró casi tres años, y en todo ese tiempo no hubo ningún país donde los trabajadores hiciesen ni siquiera una huelga para apoyar a sus compañeros españoles. Si no me fallan las cifras, los trabajadores británicos dieron a los fondos de ayuda a España alrededor del uno por ciento de lo que gastaron en ese mismo periodo en las apuestas de fútbol y de carreras de caballos”.
Pero el asunto central de sus críticas y lamentos fueron las luchas intestinas que desangraron el bando republicano, singularmente el exterminio del POUM a manos de los comunistas fieles a la disciplina moscovita, exterminio del que fue testigo directo en Barcelona y por el que estuvo a punto de perder su vida. Según Orwell, la guerra civil había comenzado como una prometedora revolución efectuada por los anarquistas y sus aliados:
“En agosto de 1936 el gobierno era casi impotente, había soviets locales por todas partes y los anarquistas constituían la principal fuerza revolucionaria. En consecuencia, todo era un caos indescriptible, las iglesias todavía humeaban y se fusilaba en masa a los sospechosos de ser fascistas, pero en todas partes reinaba la fe en la revolución y se decía que había terminado una esclavitud de siglos”.

Pero con el paso de los meses, los comunistas habían ido imponiéndose para, según Orwell, liquidar la revolución con la excusa de ganar la guerra. Bajo el dominio comunista, España se había convertido en un “infierno de espionaje y odio político” dirigido desde Moscú:
“Aunque personas bienintencionadas lo negaron en su momento, hay pocas dudas de que el gobierno español estuvo dirigido por Moscú desde mediados de 1937 hasta los penúltimos momentos de la guerra. Se ignoran las razones últimas de los rusos, pero en cualquier caso querían instalar en España un gobierno obediente, y el de Negrín cumplía ese requisito”.
La guerra entre el PSUC y el POUM fue descrita con bastante detalle y anécdotas personales en Homenaje a Cataluña, pero Orwell continuó sacando a la luz nuevos datos en los años siguientes. Por ejemplo, en diciembre de 1938, con la guerra a punto de terminar, publicó un artículo sobre el encarcelamiento de su camarada y superior poumista George Kopp, “detenido durante año y medio por los perros guardianes del Partido Comunista”:
“Después de una intensiva campaña pidiendo la liberación de George Kopp, nuestros camaradas belgas han conseguido salvar a otro militante revolucionario de las garras de los estalinistas españoles. Se ha salvado a George Kopp, pero éste llevará durante mucho tiempo en su carne las huellas de la sádica crueldad de estos inquisidores del siglo XX. Cuando George Kopp llegó a España, era un joven fornido y robusto, lleno de salud y fuerza. Hoy, después de su largo calvario, lo vemos delgado, débil y encorvado, ha de andar despacio y apoyándose en un bastón. Tiene el cuerpo lleno de costras y magulladuras, las huellas de las enfermedades que ha contraido en las mazmorras subterráneas de las checas estalinistas, en las bodegas húmedas y sin aire de los barcos prisión y en los campos de trabajo”.
Orwell y su mujer tuvieron más suerte que Kopp, pues lograron escapar por los pelos de sus perseguidores comunistas:
“Cuando salí de España, a finales de junio de 1937, el clima de Barcelona, entre las detenciones continuas, la censura de prensa y las hordas de policías armados al acecho, era de pesadilla (…) La temporada que pasamos en España fue muy interesante, pero también espantosa (…) Fue un asunto extraño. Entramos en el país como heroicos defensores de la democracia y tuvimos que abandonarlo cruzando la frontera de puntillas y con la policía pisándonos los talones (…) Aunque nosotros salimos bien librados, casi todos nuestros amigos y conocidos están en la cárcel, y es probable que se queden allí indefinidamente. En realidad no se les acusa de nada, sólo son sospechosos de trotskismo. Cuando me fui sucedían las cosas más terribles: detenciones en masa, heridos sacados a rastras de los hospitales y metidos en celdas, la gente hacinada en calabozos hediondos donde apenas había espacio para acostarse, presos apaleados y medio muertos de hambre, etc. Por ahora es imposible que la prensa inglesa publique ni una sola palabra sobre lo que acabo de decir”.
