
Niceto Alcalá-Zamora nació en la localidad cordobesa de Priego en 1877. De acomodada familia de propietarios rurales y jurista de formación, ingresó por oposición en el Consejo de Estado. Simpatizante desde joven del Partido Liberal, salió elegido diputado por primera vez en 1906. Se distinguió por su capacidad oratoria y ejerció de ministro de Fomento en 1917-18 y de Guerra en 1922-23.
Opuesto a Miguel Primo de Rivera, renunció al puesto de consejero de Estado que le ofreció en 1928 por su condición de exministro. Le expresó por escrito su rechazo y aprovechó para recomendarle su dimisión y para acusar al rey de haber cometido perjurio al haber violado gravemente la Constitución. Se difundieron por toda España miles de ejemplares de la carta, lo que le procuró gran notoriedad. Esta coherencia le permitiría afear años más tarde al PSOE su oportunismo por no haber tenido inconveniente en gozar durante la dictadura del doble privilegio de haber sido el único partido tolerado y de que Largo Caballero hubiese ocupado un puesto en el Consejo de Estado.
El 13 de abril de 1930, sustituido Primo de Rivera por el general Dámaso Berenguer, Alcalá-Zamora pronunció un histórico discurso en Valencia en el que declaró la retirada de su apoyo a Alfonso XIII y reivindicó una república según el modelo francés, discurso que repitió en varias provincias y que, según su compañero de partido Miguel Maura, “acrecentó en progresión geométrica el entusiasmo popular por la república”.
Cuatro meses después participaría en el Pacto de San Sebastián en representación de Derecha Liberal Republicana, recién fundada por él y Maura. De aquella reunión salió como presidente del comité ejecutivo, antecedente del Gobierno provisional de la República que efectivamente presidiría tras la caída de la Monarquía el 14 de abril.
Tras el fracasado cuartelazo de Jaca en diciembre de 1930, los conspiradores republicanos fueron condenados a seis meses de prisión, leve pena inmediatamente sustituida por la libertad condicional. Pero antes de su liberación sucedió un hecho singular que demostró que la Monarquía ya estaba muerta. Pues José Sánchez Guerra, encargado por el rey de formar gobierno tras la destitución de Berenguer, se presentó en la cárcel Modelo para rogar a los golpistas presos que accediesen a ser sus ministros. Rechazado el ofrecimiento, al cabizbajo Sánchez Guerra sólo le quedó poner su cargo en manos del rey, que designó al almirante Juan Bautista Aznar como presidente del que sería el último gobierno de la Monarquía.
Pocas semanas después, Alcalá-Zamora protagonizaría su capitulación durante la histórica entrevista con Romanones en el despacho de Marañón, en la que exigió la salida del rey “antes de que se ponga el sol”. Aquel mismo día fue nombrado presidente del Gobierno provisional de la República, cargo que ejercería hasta octubre, cuando abandonó el gobierno por su desacuerdo con los artículos anticlericales de la Constitución.
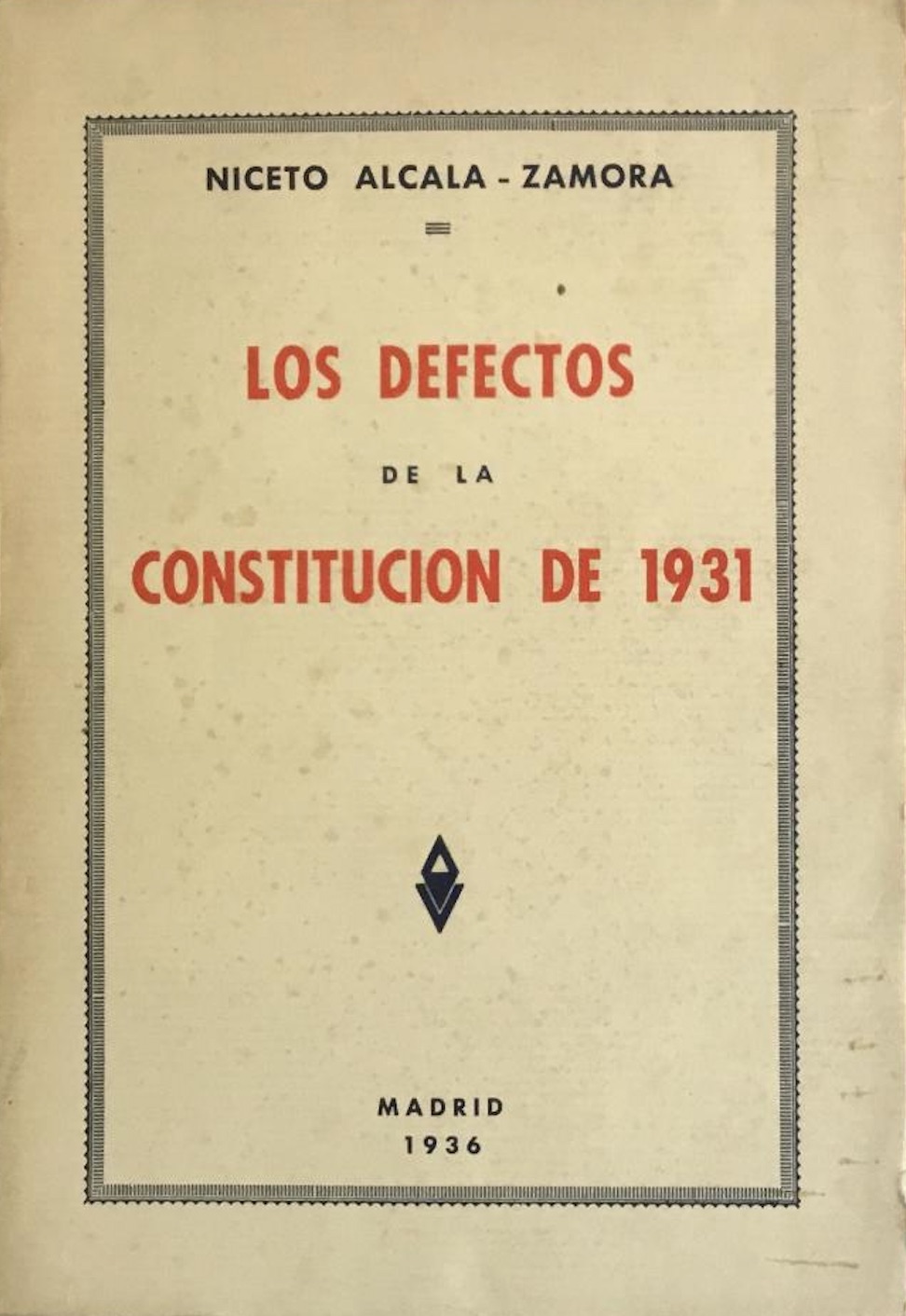
En la primavera de 1936, recién sustituido en la jefatura del Estado por Manuel Azaña, escribió el ensayo Los defectos de la Constitución de 1931. Subrayó entre ellos su tendencia colectivista y socializante, el anticatolicismo feroz y la subordinación de la realidad nacional a los esquemas ideológicos izquierdistas:
“Se procuró legislar obedeciendo a teorías, sentimientos o intereses de partido, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España, como si ésta surgiese de nuevo, o la Constitución fuese a regir en otro país, o sea indiferente la condición de aquél que se la dé o vaya a practicarla. El criterio decisivo estaba en reaccionar contra lo que existiese (…) con propósito sistemático de hacer tabla rasa de cuanto fuera una realidad y una tradición política española”.
Su acusación más grave fue la voluntad izquierdista de convertir la Constitución en un trágala para “mortificar, agredir e injuriar” a la derecha, lo que, según él, convirtió la norma suprema en una invitación a la guerra civil. No en vano el diputado radical-socialista Álvaro de Albornoz declaró durante el debate constituyente que no había que concebir la Constitución como una transacción entre todos los partidos, sino como una imposición de la izquierda sobre la derecha, aun al precio de una posible guerra civil:
“No más transacciones con el enemigo irreconciliable de nuestros sentimientos y nuestras ideas. Si estos hombres creen que pueden hacer la guerra civil, que la hagan: eso es lo moral, eso es lo fecundo: el sello de nuestra Constitución y de nuestra República no puede ser otra cosa”.
Sobre estas palabras anotaría años después Alcalá-Zamora:
“¡Se hizo una Constitución que invoca a la guerra civil desde lo dogmático, en que impera la pasión sobre la sociedad justiciera! ¡No en vano en alguna discusión famosa, durante el debate constitucional, en nombre del partido que pesó más dañosamente para los rumbos de la política, se entonó lírico canto invocando, provocando, a la guerra civil!”.
A pesar de su desagrado por la Constitución, dos meses después de su dimisión como presidente del Gobierno provisional fue elegido presidente de la República. No comenzó con buen pie el nuevo régimen, ultrajado con sólo un mes de vida por la primera quema de iglesias y conventos. El presidente acusó a Azaña de haber sido el principal responsable por haber impedido el envío de la Guardia Civil para reprimir a los incendiarios con el famoso argumento de que “la vida de un republicano vale más que todos los conventos de Madrid”. Así describiría aquellos episodios en sus memorias:
“Para la República fueron desastrosos: le crearon enemigos que no tenía; quebrantaron la solidez compacta de su asiento; mancharon un crédito hasta entonces diáfano e ilimitado (…) Pero de momento los partidos de izquierda aprovecharon mezquinos para fines de provecho inmediato el odioso hecho, alegando que reflejaba indignaciones del sentimiento popular”.
Aunque consideró que la masonería no había sido responsable directa de los desmanes, deploró su desmesurada influencia a través de numerosos políticos sujetos a su obediencia –de los trece ministros del gobierno surgido tras las elecciones de febrero de 1936, nueve eran masones–, influencia que utilizó “para toda la inspiración funestamente sectaria en lo irreligioso, tanto de la Constitución cuanto de las las leyes que la desenvolvieron y la agravaron, todas ellas evidentemente de inspiración masónica”:
“En suma, la masonería ayudó muy poco, perturbó bastante y dañó mucho a la República. En su acción sobre los individuos, no creo que a nadie lo haya hecho mejor de lo que por sí ya fuese; y en cambio he visto varios casos de personalidad contradictoriamente desdoblada, en los cuales el hombre quería seguir siendo noble y leal, pero el masón resultaba falso e ingrato. Mi impresión resumida es la de una fuerza que en cuanto tiene de inofensivo no es seria y en lo serio no es inofensiva”.

La Constitución le otorgó amplios poderes, lo que provocó frecuentes choques con los presidentes de los sucesivos gobiernos, especialmente con Lerroux y Azaña, por los que experimentó profunda antipatía. Siempre temeroso de que le acusaran de derechista y dispuesto a cualquier cesión con tal de ganarse las simpatías de la izquierda, desconfió de Gil Robles y de su CEDA por considerarlo un partido de dudosa fidelidad republicana. Por eso, a pesar de haber sido el partido más votado en las elecciones de noviembre de 1933, el presidente hizo todo lo posible por evitar que se hiciese cargo del Gobierno, dejándolo en manos del Partido Radical de Lerroux. Estas maniobras acabarían desembocando en la convocatoria anticipada de elecciones para febrero de 1936, lo que provocaría el triunfo fraudulento del Frente Popular y la cuesta abajo hacia la guerra. Así diagnosticó la enfermedad que acabaría provocando la caída de la República: la intención de la izquierda de considerarse la única legitimada para gobernarla:
“Se propendió desde el verano de 1931 y en los dos años siguientes a hacer de la República, más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles, una sociedad estrecha, con número limitado de accionistas y hasta con bonos privilegiados de fundador”.
Esa concepción patrimonial del régimen traería como consecuencia la inclinación de la izquierda a dar golpes de Estado cuando los resultados electorales no cumplieran sus deseos. Así sucedió cuando la derecha ganó las elecciones de 1933:
“Tan pronto como se conocieron los resultados del primer escrutinio, empezaron a proponérseme y a pedírseme golpes de Estado por los partidos de izquierda (…) Nada menos que tres golpes de Estado con distintas formas y un solo propósito se me aconsejaron en veinte días”.
El primero se lo propuso el radical-socialista Juan Botella, ministro de Justicia. El segundo, su camarada Félix Gordón, ministro de Industria, secundado por Azaña, Casares Quiroga y Domingo. Y el tercero, el socialista Negrín, que le aconsejó “un gobierno de extrema izquierda con disolución de las nuevas Cortes, pero aplazada mientras se elaboraba otra ley electoral que asegurase el triunfo de aquellos partidos”.
Un año más tarde, con motivo de la inevitable entrada en el gobierno del partido mayoritario, la CEDA, los socialistas desataron la revolución para hacerse violentamente con el poder. Como anotó el presidente, el proveedor de armas cortas fue el director general de Seguridad, Manuel Andrés, de la Acción Republicana de Azaña e íntimo amigo de Indalecio Prieto. En cuanto a las armas automáticas de largo alcance, habían sido adquiridas por el socialista Araquistáin aprovechando su embajada en Berlín.
A pesar de su insistente voluntad de equidistancia, Alcalá-Zamora no pudo dejar de subrayar la responsabilidad primordial de un PSOE que, tanto en 1934 como en 1936, había desatado una violencia que provocó la respuesta igualmente violenta del Gobierno republicano en el 34 y de los alzados en el 36. Estas líneas las anotó en su diario el 9 de febrero de 1936, una semana antes de las últimas elecciones republicanas:
“Entre tantas equivocaciones reaparece como fundamental la de octubre de 1934 (…) Parece increíble que, sobre todo los hombres cultos de izquierdas, no se den cuenta de cómo les alcanza y recae sobre ellos gran parte de la responsabilidad en los excesos de esa represión (…) [Las guerras civiles] son el mayor y más brutal desastre de pasiones, y por lo mismo, quien las hace explotar responde moralmente de cuanto ordena, de casi todo lo que se produce como obra de los suyos y de una parte muy considerable de la crueldad ajena, que como reacción provocan. La rebelión de 1934 suministra, con el vigor del contraste, enseñanza y demostración expresiva”.
Éstas, en su ensayo sobre los defectos de la Constitución de 1931:
“El PSOE es el único que por su fuerza, composición, número y tendencia puede elegir entre ser gubernamental o revolucionario…, y no sabe elegir, porque los dos impulsos, que le atraen, y las dos corrientes, que le dividen, le llevan a reclamar, mediante la revolución, el Gobierno y, a veces, a preparar desde el Gobierno la revolución”.
Y estas últimas, en sus memorias redactadas en el exilio, donde volvió a acusar al PSOE de ser el principal culpable de la guerra, de su prolongación innecesaria y del saqueo de España en beneficio privado de sus dirigentes:
“En las terribles responsabilidades del desastre nacional y el republicano, las hay abrumadoras para los socialistas por su marcha hacia la revolución social, que provocaba a los otros fanáticos de la reacción, también deseosos de la guerra civil, y porque, prendida ésta, la prolongaron sin posibilidad de vencer, mientras subsistió la de sostenerla y procurarse algún seguro de emigración a costa de las reservas del Banco de España y del saqueo de éste”.

Precisamente fueron los dirigentes socialistas, junto con Azaña, los responsables de la confabulación que destituyó a Alcalá-Zamora antes de que concluyera su mandato. Azaña y Prieto acordaron desbancarle para ocupar respectivamente la jefatura del Estado y la del Gobierno. La excusa fue un absurdo debate sobre si el presidente ya había consumido las dos disoluciones de Cortes para las que le facultaba la Constitución o si, por el contrario, la primera no contaba por haberse tratado de las constituyentes, anteriores a la propia Constitución. Lo más farisaico del asunto fue que el método empleado por la izquierda para destituir al jefe del Estado fue declarar improcedente la disolución de las Cortes derechistas que había conducido precisamente al triunfo frentepopulista.
Casi todos (238 votos contra cinco) dieron la espalda al presidente: los izquierdistas porque les estorbaba en sus proyectos de radicalización y los derechistas, que se abstuvieron, porque no le perdonaban los obstáculos que puso a la entrada de la CEDA en el gobierno tras su victoria de 1933. Así recogió en sus memorias lo que calificó como “golpe de Estado parlamentario”:
“Era indudable que aguardando al fin de 1937 se habría producido ya el habitual bandazo electoral en sentido opuesto, otra vez hacia la derecha, acelerado y extremado por las violencias de la acción política; y por consiguiente en aquella fecha la elección de Azaña hubiera sido imposible (…) La paz del país, la consolidación del régimen, la fortuna patria, las vidas, todo el destino de España se pospuso, arriesgó y perdió por la carrera apresurada y ambiciosa, y aun por la impaciencia, de un solo hombre”.
Y para terminar este capítulo, el negro augurio del expresidente:
“La noche del 7 de abril, ya destituido, dije con la más fácil y dolorosa profecía que aquello podía ser para mí como para los míos la paz, pero que la República constitucional, democrática y de derecho había acabado y se iba hacia el desastre (…) Es indudable que mi cese desembocó en la guerra civil y era ello tan previsible que lo advertí al desleal gobierno en el último consejo; pero la responsabilidad es plena de quienes acordaron mi destitución, advertidos de sus peligros, y de quienes la aprovecharon, porque desde el otro lado deseaban la tragedia”.
